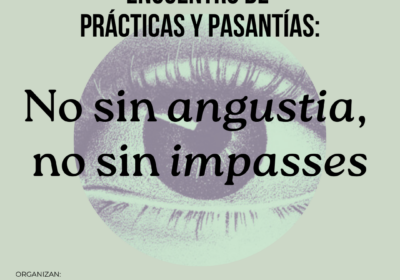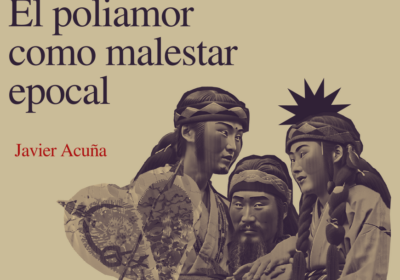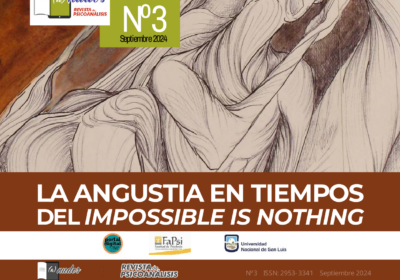Resumen
Más que soportar una escucha analítica, el analista debe ejercer la función de leer. Analista-lector, de ahí nace su labor y su potencia en la dirección de la cura. En la escucha hay signo, en la lectura hay significante que deviene en letra. Leyendo aparece el texto, lo cual habilita la construcción de un caso. Construir un caso no es escribir sobre el mismo en una superficie tridimensional, sino que continuar haciéndolo texto y sosteniéndolo en el lenguaje. Ahí radica la diferencia: una maniobra sustancializa dicho análisis y la otra avanza en su textualidad.
Palabras clave: Texto – Lectura – Escritura – Textualidad – Construcción de casos.
Levio Aránguiz, J. P. (2024). ¿Una clínica del texto?: Rudimentos para la construcción de un caso desde una perspectiva lacaniana. Revista Significantes, 6, 22, 52-60.
“El analista decide cómo leer lo referente a lo que se quiere decir,
suponiendo que el analista sepa lo que él mismo quiere”1
Jacques Lacan, Seminario 25, 1977.
“El texto resulta de este modo restituido al lenguaje; al igual que él,
está estructurado, pero descentrado, sin cierre […]”.
Roland Barthes, Revue d’esthetic, 1981.
Introducción
Más que escuchar, un analista lee la textualidad de un análisis. Lacan, durante la clase del 09 de enero de 1973 de su Seminario, dictaba “Es muy evidente sin embargo que en el discurso analítico no se trata más que de eso, de lo que se lee, de lo que se lee más allá de lo que ustedes han incitado al sujeto a decir […]2” (p. 3). Desde este comienzo, se abre la necesidad de ir dejando atrás la escucha analítica en favor de una función de la lectura. En el escuchar se recepcionan signos de lo enunciado, de manera que ante cada signo se reproduce una representación. Henos aquí ante la psicología, que escucha en un “me siento triste” un elemento inconfundiblemente intrincado con un trastorno depresivo. Aquello que se escucha cae en una serie de signos ante los cuáles es labor del psicólogo completar su significado, de forma que se ausenta en la lectura de un decir. En la escucha hay signo, en la lectura hay significante que deviene en letra.
Precisamente, cuando se escucha se privilegia veladamente la sustancia tridimensional de los cuerpos que se encuentran en el espacio del consultorio. Escuchar dispone un adentro y un afuera, un mío y un tuyo, un “el analizante dijo” y un “yo analista escuché”. De manera que se comienza a dar en la práctica la creencia de que aquello que salió de la boca de alguien es el texto, dándole su impronta de propiedad y un estatuto sustancialista, como si aquel decir perteneciera a alguien.
Esto tiene sus efectos más distinguibles desde una dimensión epistemológica y hermenéutica, no obstante, sus consecuencias son apreciables dentro de la misma práctica que lleva a cabo el psicoanalista en la clínica. Pareciera que este cae en una suerte de profilaxis ingenua, donde sostiene la creencia de que no debe influir ni incorporar otras palabras que no sean las que el paciente dijo. En esto se encuentra la trampa: mientras el analista se salvaguarda en una distancia imaginaria del material, acaba infundiendo sus lecturas en su paciente más allá de lo que dice o no dice. Quisiera mantenerse al margen de lo que ha dicho su paciente, no hablar mucho ni introducir algo que contamine el material. Craso error: no hay texto sin lectura.
Diría que la importancia de comprender los procesos de lectura y escritura en un análisis se fundamenta en lo respectivo a la transferencia. Lacan (1977) decía en el Seminario 25: “Ni en lo que dice el analizante, ni en lo que dice el analista hay otra cosa que escritura […]»3 (p. 12). Cada texto aparece en transferencia, de modo que aquel que lee ya se encuentra en la superficie del texto y lee en ella, no sobre, con o a pesar de esa textualidad.
Una vez establecido, me gustaría dar un paso más. Lo anterior podría enunciarse dentro del mismo quehacer del clínico, dentro de la sesión en su consultorio. Sin embargo, es necesario ir un poco más allá, pues también aquello se aplica para la construcción de un caso. Lo que se escribe de un caso para establecerlo en su construcción también forma parte del texto de ese análisis, y es importante sostenerlo en el lenguaje y no en una superficie tridimensional.
Al pensar la construcción de un caso como un mero escrito en una hoja de papel volvemos a darle una consistencia de sustancia, pues escribir sobre ello no está por fuera de la transferencia ni de la textualidad que sitúa al sujeto. Su desarrollo se encontrará en los siguientes párrafos.
El caso y su construcción como texto
La construcción de un caso suele pensarse como un dispositivo extra-analítico, en el sentido de saberse como una labor que se da por fuera del espacio del análisis con dicho paciente. En eso, se destaca su producto final: el caso escrito y articulado lógicamente, con las citas del analizante, sueños y otras formaciones del inconsciente, en aras de exponerse como una muestra de lo que ha sido ese análisis. No obstante, para la articulación que estoy construyendo, es pertinente comenzar por pensar el caso como lo que tropieza. Guy Le Gaufey (2021, p. 14) escribe en su Ensayo de epistemología clínica “[…] porque el caso sigue siendo, etimológicamente, lo que cae, lo que se desploma”. A partir de aquí entendemos que la construcción es acerca de algo que cae siempre y que sostenemos en un producto final.
Pienso que este producto suele tomarse como un simple escrito, como algo ajeno a la situación transferencial en juego, como si fuera una representación inequívoca de lo que ha sido hasta ese momento el análisis. Es más, pareciera que es el momento en que el analista se puede permitir pensar por fuera de su caso. Entendido así, se piensa que se escribe el caso como una actividad y no en su operacionalidad. Quedarse en este nivel lleva a establecer un tratamiento imaginario del dispositivo de la construcción de un caso, haciendo de esta una situación artificial que produce un escrito y no un texto. A este escrito puedo introducir lo enunciado por Serge Leclaire en Desenmascarar lo Real (1988) “[…] ningún artificio de escritura puede desbaratar verdaderamente la intrínseca función de revestimiento del texto” (p. 18).
Con lo anterior resuenan algunas nociones de Roland Barthes (1981):
La diferencia es la siguiente: la obra es un fragmento de sustancia, ocupa una porción del espacio de los libros (en una biblioteca, por ejemplo). El texto, por su parte, es un campo metodológico. La oposición podría recordar la distinción propuesta por Lacan: la realidad se muestra, lo real se demuestra […] la obra se sostiene en la mano, el texto se sostiene en el lenguaje […] el texto no es la descomposición de la obra, es la obra la que es la cola imaginaria del texto4 (p. 75)
Si pudiéramos seguir brevemente a Barthes en este punto, caeríamos en cuenta de que aquella cola imaginaria del texto en un análisis es el escrito que realiza el analista al construir ese caso. El analista instrumentaliza este escrito como una elaboración extraoficial, un objeto, que tan solo existe (y ex-siste) fuera del análisis. Quedarse con este escrito estaría lejos de abordar la compleja labor que es construir un caso, pues el analista termina escribiendo con la mano aquello que ha de escribirse verdaderamente en el texto.
Aquí expongo la dificultad, y así se invierte la situación: no es que el analista borre con el codo lo que escribió con la mano; ha borrado con su papel y lápiz lo que con esfuerzo ha restituido dentro del análisis. Quizá a este punto podríamos denunciar un real en juego: lo imposible en la construcción de un caso y su dispositivo. El escrito del caso (aún no restituido al texto) que hace el analista muestra, a pesar del mismo, un ocultamiento de la falta. No obstante, al mantenerlo en el registro del escrito y no del texto no se ha dado a la labor de ajustar la relación que tiene con dicha falta.
Leclaire (1988, p. 18) llega a establecer que podría haber otra clase de texto denominada el “texto verdadero”, donde aquel que escribe ha llegado a aminorar aquello de artificio que oculta su función de revestimiento. De esto nos resta hacernos cargo como analistas, pues hay que dar un tratamiento a este real donde intentamos reproducir la situación de tal o cual análisis. Si acreditamos la creencia de que dicho escrito es un simple instrumento con el cual hablamos de nuestro caso, caemos en la trampa de no visualizar la imposibilidad lógica que se encuentra frente a nuestras narices.
El texto en transferencia
Si en el punto anterior situamos la relación de lo que se escribe con el texto de análisis, en este momento realizaremos un comentario sobre la transferencia entendida como productora de textualidad.
Desde un comienzo entenderemos que el analista tiene una posición activa dentro del texto de análisis. Tal y como manifesté en líneas anteriores, el analista ya se encuentra en el texto con su solo ejercicio de lectura, y que él crea que se puede salir de ese lugar ya es otro asunto. Precisamente, Lacan (1962) refiere respecto de los analistas: “No vamos a hacer lo que reprochamos a los demás, a saber, elidirnos del texto de la experiencia que interrogamos”5 (p. 145). El analista escribe en el texto aun así no diga nada. Es relevante tener presente la participación que conlleva el analista en el dispositivo, porque su deseo no lo posee de antemano, en un a priori del texto, sino que se produce vía la transferencia.
Justamente, a este respecto retomo a José León Slimobich (2002, p. 13) “El lector y el que habla son secretamente solidarios en el logro de una escritura que habla de lo real”. Para que haya escritura tiene que haber primero una lectura que habilite el lazo transferencial. Dicha lectura es la puesta en juego del deseo del analista, a través de lo cual se podrá presentificar el real del sujeto que se ha co-construido en análisis.
Asimismo, en la transferencia y su textualidad aparece una práctica clínica que se entiende como la relación del sujeto al texto. Recordando las palabras de Laplanche (1996, p. 179) a propósito de sus reflexiones sobre la transferencia en un psicoanálisis “extramuros” refiere: “Pero tal vez hay que ir más allá́: antes de preguntarse —tratándose del dominio cultural— cuál es la posición del recepcionario-analista, y dónde está́ el analizado, hay que interrogarse en primer lugar sobre la posición del recepcionario (del lector) en general y preguntarse dónde está -no el análisis, sino- la trasferencia; porque la trasferencia no es el todo del análisis”. El analista-lector no puede salir de la transferencia para construir un caso y en tal dispositivo expone su propia producción a través del ejercicio de lectura que ha realizado. Esa producción acaba siendo un depósito del saber y de las lecturas del analista. Finalmente, su propia lectura y conjeturas lo interrogan: El caso, ¿lo construye el analista o se construye?, ¿quién construye un caso?
Al respecto, aparecen dos lugares que pueden corroborarse en la clínica y que el analista puede tomar. Por un lado, puede admitir ponerse en juego dentro de la textualidad que ha producido la transferencia. En este lugar operaría su lectura sin satisfacer el mito de la filiación6 y sostendría que es él mismo un entre-texto dentro de ese texto. Y por otro, puede artificiar un distanciamiento de sí como analista, situándose en el lugar de un juez que dirime el origen y sanciona el sentido. De esto último, acabaría sustancializando7 el texto y consecuentemente su ejercicio clínico.
No hay metalenguaje nos recuerda una de las máximas lacanianas, nada hay fuera del texto nos recuerda otra noción más derridiana. Construir y producir el escrito de un análisis no se da por fuera de la textualidad del mismo. No hay otro lenguaje más allá ni un distanciamiento artificial para dar cuenta de los elementos de un caso. A lo sumo, puede ser un distanciamiento imaginario, por sostener la creencia de que, al no estar ambos cuerpos tridimensionales de analizante y analista presentes, se está en otra escena. Por este motivo, en la construcción de casos se realiza un recorte por parte de quien construye, no obstante, en el recortar se lee una enunciación que podría hablar mucho más que lo enunciado en el recorte. Mismo motivo por el cual es posible leer la lectura y escribir elementos contratransferenciales o del deseo del analista a pesar del mismo recorte efectuado.
En este sentido, el éxito de una construcción de casos no depende de su resultado final, es decir, no depende de expresar lo más fidedignamente posible los significantes enunciados ni los hechos acontecidos dentro de una sesión, sino que depende más de la con-textura reflexiva de su enunciación. Con-textura reflexiva que se aparece durante la misma construcción, y que tiene la potencia de replegar al lenguaje sobre sí mismo, pudiendo desplazar la figura del autor y la del lector. Si lo entendemos así, ¿es posible aún pensar en que el texto es un escrito, una sustancialidad que sostenemos en un cuaderno? Es pertinente problematizarlo, puesto que la potencia del texto es en tanto que de ello es posible asir el eso circula, circulan los significantes y circulan los lenguajes.
Una conclusión que no cierra
Es claro que intento aquí establecer ciertos aspectos desechados que visualizo en el dispositivo de construcción de casos, pues de ello se extrae una práctica que comúnmente se entiende como un medio y no como un fin en sí misma. Entendido como un medio para un fin, el escrito se vuelve una especie de caligrafía, que “escribe” con buena letra, pero se transforma en un texto pifiado. En ese lugar aparece lo que en Leclaire (1988) se denomina un texto no verdadero: “ningún texto puede poner en juego lo que su textura misma intenta tapar” (p. 17). Precisamente, ese escrito (sin tratamiento de texto) opera como puro revestimiento que hace semblante de “lo clínico”.
En eso, restituir el escrito al texto de análisis tendrá la bondad de recuperar el tratamiento de la transferencia y de vislumbrar aquello de real que se juega. Junto con ello, transparenta no el saber del analista, sino la relación de este con el saber. Escribe Le Gaufey (2016):
[…] me inclino a pensar que cada analista es el único miembro de la clase transferencial en la cual está actuando con su paciente, lo que lo califica mucho más que no sé cuál título, pero de lo que no puede testimoniar ingenuamente, sin dárselas de analista, lo que precisamente va en contra de su trabajo cotidiano y erra su blanco «clínico». (p. 139).
Una construcción de casos ha de mantener como horizonte lo real de lo que se construye, es decir, el horizonte del escribir en tanto escritura de la letra. Empero, igualmente habrá de orientarse por lo que de real tiene el dispositivo mismo. Cabe ser rigurosos en esto, pues es nuestra labor como analistas hacernos cargo de lo que cojea en nuestros propios dispositivos. Es interesante, pues incluso no haría falta que lo que cojea se muestre patentemente. De hecho, muchas veces no se muestra pues estamos más cómodos sin aproximarnos a aquello que nos despierta un no-querer-saber.
Resulta fundamental que nuestras reflexiones como analistas alcancen para cuestionar los mismos dispositivos que se erigen en aras de la transmisión psicoanalítica. Y no alcanza con cuestionar a quienes participan de ellos, sino las operaciones que se dan en los distintos registros de simbólico, imaginario y real. Esto debe resguardarse, pues sino creemos ciegamente en la generosidad de la transmisión y no vemos los elementos en juego. Con esto se establece que no basta con hacer una clínica orientada hacia lo real, sino que es igualmente apremiante comenzar a pensar en una transmisión capaz de sostenerse en lo que en ella misma se imposibilita.
Notas
- Jacques Lacan, “Le moment de conclure”, Seminario 25, sesión del 20 de diciembre de 1977. Traducción personal. En francés de Staferla: “L’analyste tranche à lire ce qu’il en est de ce qu’il veut dire, si tant est que l’analyste sache ce que lui-même veut”. ↩︎
- Esta cita de Lacan fue recogida de la versión crítica de los Seminarios, realizadas por R. Rodríguez Ponte para la circulación interna de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. ↩︎
- Jacques Lacan, “Le moment de conclure”, Seminario 25, sesión del 20 de diciembre de 1977. Traducción personal. En francés de Staferla: “C’est pour ça que je dis que, ni dans ce que dit l’analysant, ni dans ce que dit l’analyste, il y a autre chose qu’écriture”. ↩︎
- Si bien Roland Barthes desarrolla su idea de texto en relación a la semiocrítica, es posible observar cómo algunas de sus nociones acaban por ser compartidas con el discurso psicoanalítico. A este respecto, ya se ha realizado el trabajo de establecer las diferencias entre los desarrollos intelectuales proporcionados por la lingüística y aquello establecido en el campo de la lingüistería por Jacques Lacan. Para mayor profundización recomiendo la siguiente lectura: Montesano, H. (2021). El texto-clínico: Un nuevo género de discurso. Letra Viva. ↩︎
- Esta cita de Lacan fue recogida de la versión crítica de los Seminarios, realizadas por R. Rodríguez Ponte para la circulación interna de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. ↩︎
- Roland Barthes se refiere al mito de la filiación para denominar la creencia de que a una obra le corresponde un autor. Desestima el origen del padre de una obra al desarrollar la noción de texto. ↩︎
- En este punto se piensa en la noción de sustancia de Aristóteles, la cual a su vez era empleada por Freud en el desarrollo de sus conceptos al referirse a un vitalismo de la sustancia tridimensional orgánica. A su vez, puedo recuperar a este respecto un argumento que aparece en la réplica que realiza Richard Rorty (1990, p. 119) a la ponencia de Umberto Eco en las Conferencias y Seminarios Tanner: “[…] la noción de que hay algo de lo que un texto determinado trata realmente, algo que la rigurosa aplicación de un método revelará, es tan mala como la idea aristotélica de que hay algo que en una sustancia es real e intrínsecamente, en oposición a aquello que sólo es aparente, accidental o relacionalmente”. Para una profunda revisión remitirse a: Eco, U. ([1992] 2014). Interpretación y sobreinterpretación (2da Ed.). Akal Editorial. ↩︎
Bibliografía
Barthes, R. (1981). La muerte del autor, De la obra al texto y Los jóvenes investigadores. En El susurro del lenguaje. Paidós.
Eco, U. ([1992] 2014). Interpretación y sobreinterpretación (2da Ed.). Akal Editorial.
Lacan, J. (1962-1963). La angustia, en el Seminario, libro 10. Versión crítica de R. Rodríguez Ponte para la circulación interna de la Escuela Freudiana de Buenos Aires.
Lacan, J. (1972-1973). Encore, en el Seminario, libro 20. Versión crítica de R. Rodríguez Ponte para la circulación interna de la Escuela Freudiana de Buenos Aires.
Lacan, J. (1976-1977). Le moment de conclure, en el Seminario, libro 25. Disponible en staferla.free.fr
Laplanche, J. (1996). De la transferencia: su provocación por el analista. En La prioridad del otro en psicoanálisis. Amorrortu.
Leclaire, S. (1988). Desenmascarar lo Real. Buenos Aires. Paidós.
Le Gaufey, G. (2016). La problemática del caso: Prolegómenos. Revista uruguaya de Psicoanálisis, 123, 131-143. http://publicaciones.apuruguay.org/index.php/rup/article/view/210
Le Gaufey, G. (2021). El caso en psicoanálisis: Ensayo de epistemología clínica. Ediciones Literales – École lacanienne de psychanalyse.
Montesano, H. (2021). El texto-clínico: Un nuevo género de discurso. Letra Viva.
Slimobich, J. L., González, R., Lainez, C., Grimberg, F., Reoyo, B., & Alonzo, M. L. (2002). Lacan: la marca de leer. Anthropos Editorial.