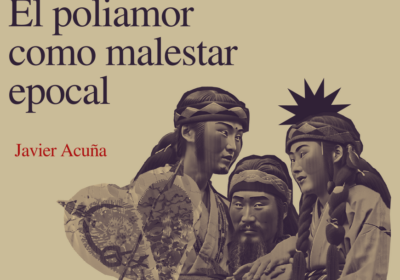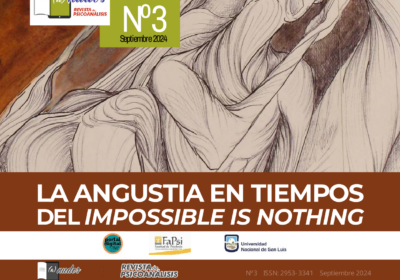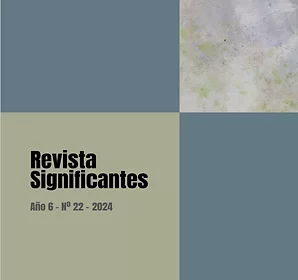Acuña Ditzel, J. (2025, enero 11). Sobre la formación en psicoanálisis. No sin angustia, no sin impasses: Encuentro de prácticas y pasantías. La Cafebrería, Santiago de Chile.
Hay una concepción bastante extendida —tan extendida que incluso aparece en el texto que nuestros colegas de Sintagma escribieron para convocar a este encuentro—. Reza así: la formación del analista se compone de tres patas, un trípode, que contempla estas instancias: el análisis personal, la supervisión y la formación teórica.
En estas (espero) breves palabras, quisiera tensionar esta creencia tan arraigada. No por mera herejía, pero sí por cierto espíritu subversivo —y en cierta medida anti-institucional— que me habita y que inspiró a quienes fundamos Bustamante 72.
Comencemos por eso del análisis personal. “Análisis didáctico” en la jerga freudiana. Su objetivo original era el de adentrarnos en la experiencia de lo inconciente. En esa época bastaban un par de semanas en el diván de un analista didacta, para —como diríamos— hacerse una idea. Hoy se espera bastante más que eso: un cambio en la economía pulsional, un atravesamiento del fantasma, un saber-hacer con el propio padecer, y así. El lacanismo rebosa de fórmulas sobre los fines de análisis. En cualquiera de los casos, dicho análisis —se entiende— es un hetero-análisis. Esto es, un análisis emprendido por un otro, un otro analista. No un auto-análisis. De hecho, nunca un autoanálisis. El autoanálisis sí es herejía. Porque es un ejercicio yoico, porque niega la dimensión del Otro… Se han esgrimido muchas razones.
Sin embargo, Freud no era tan estricto al respecto. Citemos lo que decía en 1910:
“Desde que un número mayor de personas ejercen el psicoanálisis e intercambian sus experiencias, hemos notado que cada psicoanalista sólo llega hasta donde se lo permiten sus propios complejos y resistencias interiores, y por eso exigimos que inicie su actividad con un autoanálisis y lo profundice de manera ininterrumpida a medida que hace sus experiencias en los enfermos. Quien no consiga nada con ese autoanálisis puede considerar que carece de la aptitud para analizar enfermos” (p. 136)
Podríamos sentirnos tentados a pensar que más tarde Freud abandonaría esta ingenua creencia. No es tan así. Tempranamente ya sospechaba de los alcances del autoanálisis — no era para él la panacea. Es cosa de recordar la carta 75 a Fließ. Pero tampoco le pareció una práctica desechable. El prólogo que el mismo Freud (1926) dedicó al libro del autoanálisis de Pickworth Farrow, publicado en 1926, da cuenta de que daba su visto bueno a dicha experiencia. E incluso tan tardíamente como 1935, Freud se atrevía a reportar el autoanálisis de un acto fallido propio.
Ríos de tinta han corrido con y contra la posibilidad de un autoanálisis. Me atrevería a decir que la posición victoriosa fue esta última. Incluso se ha tratado de revisitar el autoanálisis de Freud y plantear que en realidad fue un heteroanálisis, en el que Fließ auspiciaba como Sujeto-Supuesto-Saber (Mannoni, 1997). Y así. Soterrados han quedado reivindicaciones del autoanálisis, como las planteadas por Karen Horney (1994) o Donald Meltzer (1987), por nombrar a algunos.
¿Por qué tanta animadversión contra el autoanálisis? Esa sola postura institucionalizada y dogmática debería hacernos reflexionar. Quizás no se trata de si sí o si no al autoanálisis, sino más bien en qué sentido sí y en qué sentido no. Más adelante volveremos sobre este punto.
Por lo pronto, en Bustamante 72 hemos tratado de rescatar la práctica. Lo hemos hecho a través de dispositivos grupales, que denominamos talleres. Talleres de escritura, de interpretación de sueños, de técnicas de mediación fotográfica. Nos ha parecido una práctica valiosa e importante (no lo inventamos nosotros; lo decía Freud). Pero ciertamente es un ejercicio que se realiza en compañía de otros, de forma sistemática, a través de un dispositivo. No me alargaré con más detalles, hemos publicado algunas cosas al respecto y los remitimos a ellas (Acuña-Ditzel, 2021).
Pasemos al tema de la supervisión. Otro de los componentes de este trípode, que se da por sentado, obviando el hecho de que Freud no lo promovió tan explícitamente como hizo con el análisis didáctico y el autoanálisis. Este tan consagrado dispositivo se caracteriza, sin embargo, por un procedimiento bastante inespecífico: hay casi tantos modos de supervisar como supervisores sobre la faz de la Tierra. ¿Qué agrupa prácticas que podrían y que en efecto son tan diversas en su ejecución? Hay un dato curioso: en el mundo del lacanismo a la supervisión muchas veces se le llama “análisis de control”. Y esto no es una mera anécdota de traducción. Hay razones históricas (Kicillof, 2016). Para no agobiarlos, lo resumiré así: en los albores de nuestra disciplina había dos escuelas que disputaban esta práctica: la alemana y la húngara. En Berlín, de lo que se trataba era que el analista pudiera dar cuenta del material clínico de la forma más prístina posible para que el supervisor tuviese acceso al caso de la forma menos contaminada posible por la subjetividad del analista. Para Ferenczi y compañía tal cosa no era razonable: la supervisión era siempre un psicoanálisis del analista, de su contratransferencia, de sus complejos, sus fantasmas, su conflicto psíquico. De hecho, el supervisor no podía ser otro que el mismo analista didacta. Son dos aproximaciones diametralmente opuestas: el Analysenkontroll y el Kontrollanalyse. Ambas parten de supuestos diferentes, tienen objetivos diferentes y proceden de forma diferente. ¿A qué tipo de práctica de supervisión adscribimos en nuestros centros? ¿hemos reflexionado lo suficiente sobre los fundamentos de nuestros dispositivos? ¿hemos cuestionado lo suficiente lo que muchas veces se nos ha transmitido acríticamente?
En relación a la formación teórica (y aquí trataré de ser breve, para no pasarme de la extensión), creo que la transmisión habitualmente se ha fundado en el formato de seminario. Entiéndase: un maestro dando cátedra a aquellos que saben menos. Sea en el instituto o en la universidad, el formato es similar. Hay otros formatos más apócrifos, aunque igualmente extendidos, como el grupo de estudio. El grupo de estudio puede suponer mayor horizontalidad, cuando no es la mascarada de un seminario (esto es, cuando se trata de un grupo de estudio guiado por uno que es el que sabe). La transmisión teórica en psicoanálisis muchas veces adopta la forma del discurso del amo. Lo sabemos y aún así lo seguimos reproduciendo.
Ante esto me gustaría discutir brevemente dos prácticas. La primera de ellas: el cártel. Una instancia impulsada por Lacan que tiene algunas características bien particulares: es un grupo pequeño (cuatro más uno); es horizontal (recordemos que el más-uno no es un líder); contempla un rasgo (un factor decisivo ya que supone la implicación subjetiva, apunta a la singularidad); ha de disolverse (y aquí se lee una suerte de antídoto al fenómeno de masa, sobre el cual Freud advirtió y que tanto se reproduce en las instituciones psicoanalíticas), y como última cosa: el cártel exige un producto (no colectivo, dirá Lacan (1980), sino de cada uno).
¿Por qué Lacan se habría visto en la necesidad de idear este dispositivo? ¿Qué entrevió en la formación teórica de los analistas que consideró que esta propuesta podía subsanar? Me atrevería a afirmar que en nuestro país el cártel ha sido absorbido por la así llamada Escuela Una. Son pocos los analistas que se atreven a conformar un cártel que no esté amparado en la Escuela (NELcf, EOL, AMP, etc). Lo curioso de todo es que los cárteles realizados al amparo de tales instituciones terminan reproduciendo el formato de seminario. El más-uno debe ser necesariamente Miembro de la Escuela y es el que dirige a los otros. Felipe Maino, analista de la NELcf Santiago, reconoció en una charla que lo invitamos a dar en Bustamante, que aquello que se ofrece como cártel no garantiza que funcione como cártel. No solo se pierde la horizontalidad en favor del amo, me atrevería a decir que también se pierde la dimensión del rasgo — aquello que implica al analista cartelizante.
Me gustaría volver sobre otra característica del cártel: aquella exigencia de elaborar un producto (por cada uno y no por el grupo). En este punto me voy a tomar la licencia de recuperar una tesis de Patrick Mahony (2022). Digo licencia, porque Mahony no es lacaniano. En su artículo, argumenta —a través de una revisión muy meticulosa de la obra y cartas de Freud—, que el devenir como analista del padre del psicoanálisis estuvo íntimamente ligado a su desarrollo como autor. Es decir que, en gran medida, uno deviene analista escribiendo. ¿Escribiendo qué? Psicoanálisis. En sus diversas manifestaciones: tanto como artículos, presentaciones, libros, etc. pero también como autoanálisis. Mahony demuestra incluso, cómo el quiebre entre Freud y Fließ, correlaciona de forma muy notable con la esfuerzo autoral de ambos: mientras que Freud prolifera en la publicación de sus escritos (libros, artículos, etc), Fließ fracasa miserablemente en hacerlo, a pesar de la insistencia y motivación por parte de Freud.
En este punto me atrevería a proponer lo siguiente: y es que este trípode de la formación del analista no está completo sin considerar tanto la dimensión autoanalítica, como la dimensión autoral, y ambas dimensiones de forma entrelazada.
Ahora —y con esto termino— cuando hablo de autoanálisis creo que lo que central (más allá de si consideramos que es posible algo así como el “auto”-análisis) es orientarse por el espíritu de Freud. Cuando Freud escribió La interpretación de los sueños estaba del todo implicado en dicha empresa. Hay fragmentos muy decidores en la correspondencia con Fließ que lo atestiguan, tales como, por ejemplo, la carta 171 (Freud, 1994). Lo mismo podríamos afirmar de los historiales clínicos que publicó, de los cuales suele enfatizarse que eran casos “fallidos”, en los que Freud mostraba sus aciertos, pero por sobre todo sus reveses.
No me da el tiempo de sistematizarlo más, pero voy a finalizar con dos citas para que resuenen en ustedes. La primera aparece en La Interpretación de los sueños (Freud, 1900) y es una mención a Delboeuf [1885]. Dice así: “Todo psicólogo está obligado a confesar incluso sus debilidades si cree que de ese modo echará luz sobre algún problema oscuro” (p. 126).
La segunda, aparece en la página 76 de “El delirio y los sueños en la «Gradiva» de W. Jensen” y reza así:
Nuestro procedimiento consiste en la observación conciente de los procesos anímicos anormales en otras personas a fin de poder colegir y formular sus leyes. El poeta procede de otro modo; dirige su atención a lo inconciente dentro de su propia alma, espía sus posibilidades de desarrollo y les permite la expresión artística en vez de sofocarlas mediante una crítica conciente. De esa manera averigua desde sí lo que aprendemos en otros, las leyes a que debe obedecer el quehacer de eso inconciente (Freud, 1907, p. 76)
Gracias.
Bibliografía
Acuña Ditzel, J. (2021). «¿Y ahora qué?» Implementación de un taller de Escritura Auto-analítica para terapeutas en formación. Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, 1, 21–34.
Freud, S. (1907). El delirio y los sueños en la «Gradiva» de W. Jensen. En Obras Completas (Vol. 9, pp. 1–79). Amorrortu Editores.
Freud, S. (1910). Las perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica. En Obras Completas (Vol. 11, pp. 129–142). Amorrortu Editores.
Freud, S. (1926). Nota preliminar a un artículo de E. Pickworth Farrow. En Obras Completas (Vol. 20, p. 270). Amorrortu Editores.
Freud, S. (1935). La sutileza de un acto fallido. En Obras Completas (Vol. 22, pp. 230–232). Amorrortu Editores.
Freud, S. (1994). Carta 171 (07/07/1898). En Cartas a Fließ (pp. 348-349). Amorrortu Editores.
Horney, K. (1994). Self-analysis. W. W. Norton & Company, Inc.
Kicillof, C. C. (2016). Análisis de control del psicoanalista en formación [Tesis de Maestría en Clínica Psicoanalítica, Universidad Nacional de San Martín]. https://ri.unsam.edu.ar/bitstream/123456789/795/1/TMAG_IDAES_2016_KCC.pdf
Lacan, J. (1980, marzo 10). D’Écolage (R. E. Rodríguez Ponte, Trad.). Para circulación interna de la Escuela Freudiana de Buenos Aires.
Mannoni, O. (1997). El análisis original (1967). En La otra escena. Claves de lo imaginario (pp. 87–95). Amorrortu Editores.
Meltzer, D. (1987). Vida onírica. Tecnipublicaciones.
Acuña Ditzel, J. (2025, enero 11). Sobre la formación en psicoanálisis. No sin angustia, no sin impasses: Encuentro de prácticas y pasantías. La Cafebrería, Santiago de Chile.