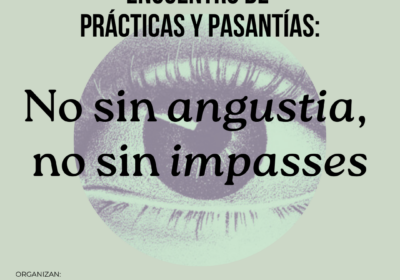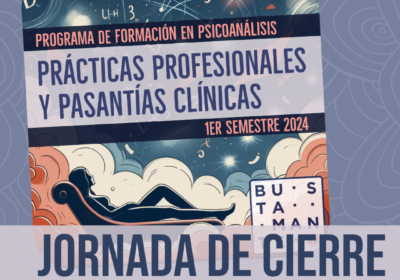Presentado en: Acuña-Ditzel, J. (2023, noviembre 18). Notas sobre «Enseñanza y control» (Aramburu, 1994). En G. López, Taller de Construcción de Casos. Escritura de la Clínica. Fundación Causa Clínica.
«Voy a partir de que hay enseñanza en el control y que ésta no es la misma que la enseñanza de un análisis o de la enseñanza de los seminarios».
Me gustaría comenzar trayendo aquí una discusión que emerge en los albores del psicoanálisis entre la escuela alemana y la húngara sobre el dispositivo de supervisión.
Para la escuela alemana, lo que se supervisaba era el caso del paciente. El analista tratante debía comunicar el caso de tal manera que facilitara el acceso del supervisor al inconsciente del paciente. El supervisor era además un analista diferente que aquel que llevaba el análisis didáctico.
Para la escuela húngara, por el contrario, era deseable que el análisis didáctico y el supervisor fuesen la misma persona. Lo que se controla no es el caso “objetivado” del paciente, sino la contratransferencia o las resistencias del analista. Podríamos decir que, en este modelo, el análisis de control es una forma del análisis personal.
Si traemos la pregunta por la enseñanza en el control, entonces, podríamos pensar que la escuela alemana apuntaba a una enseñanza técnica, objetiva, un saber hacer. Mientras que la escuela húngara apuntaba a un trabajo sobre la subjetividad del analista (un levantamiento de la represión, reelaboración de las resistencias, etc). No estaríamos hablando de “enseñanza“, propiamente tal.
La posición de Aramburu es interesante, pues plantearía una tercera vía: hay enseñanza, sí, no es solo un trabajo sobre la subjetividad del analista. Pero esta enseñanza no es equiparable al saber objetivado que se transmite en los seminarios.
«Este es un aspecto de lo que se podría enseñar en el control: cómo leer. Sin duda, en el control se pone en práctica el equívoco, se lee de otra forma los enunciados del analista. Pero esto no es, sin embargo, lo propio de la enseñanza del control»
Rescato de esta cita dos aspectos. En esta cita, Aramburu mantiene su posición equidistante de las propuestas clásicas. En el control no se trataría principalmente de enseñar a “leer” de otro modo el caso del paciente (los enunciados del analista), ni tampoco analizar al practicante (“es frecuente oír que intervenciones del control tuvieron valor de interpretación, y, sin duda es así. Pero esto que ocurre en control no le es propio, puesto es lo propio del análisis”).
Aramburu pareciera querer despejar el valor inherente al dispositivo del control, sin que esta instancia pueda ser reducida ni a una forma del análisis (así llamado didáctico) del practicante (escuela húngara), ni a una instancia de transmisión teórico-técnica (escuela alemana).
Otra cita: «me voy a referir a otra enseñanza del control, que tiene que ver con la escritura, esto es, con la dirección del cura». Y sigue: «en el horizonte del control está el acto analítico, está supuesto el acto analítico, acto del analista y, por lo tanto, sin Otro».
Quiero detenerme en esta última fórmula, porque en lo personal me pareció provocadora. No estaba familiarizado con ese atributo del acto analítico como «acto sin Otro». A riesgo de reducir la noción, rescataré la idea de que el acto analítico, acto del analista, se autoriza en sí mismo, no tiene un Otro como garante.
Esta idea de “sin Otro” (= sin garante), nos distancia de la propuesta de la escuela alemana, en la que el supervisor se erige en última instancia como el garante del saber-hacer-psicoanalítico. Es un supervisor que sanciona si el practicante está interviniendo psicoanalíticamente (como un profesor o hasta un superyó). Es un sujeto supuesto (al) saber psicoanalítico.
Continúa Aramburu: «Hay aquí dos problemas: a) un obstáculo al acto, una detención, una resistencia del analista al acto; b) que el analista quiera saber la lógica que se deduce del acto en curso».
Pareciéramos volver al problema inicial: en el caso de (a), la resistencia del analista al acto, la solución sería la propuesta por la escuela húngara: en el control hay que analizar al analista. En el caso de (b), el analista buscando un saber, la solución sería la propuesta de la escuela alemana: el control como instancia de transmisión teórico-técnica.
Pero aquí ya se empieza a delinear la novedad de la propuesta de Aramburu. El saber que se persigue asociado a la «lógica que se deduce del acto» no es un saber objetivado. Aquí entra la noción de escritura.
Aramburu nos dice lo siguiente sobre la «escritura»: «Esta escritura, es decir, esta construcción de la lógica de la cura, es precisamente necesaria para la dirección de la cura. El control del acto, su lógica, es necesaria para la construcción del fantasma, pues el objeto tiene, justamente, consistencia lógica»
Esta última cita es un bombazo. Me voy a permitir introducir algunas redundancias para sostener mi lectura de Aramburu.
Descompongamos:
Primero, Aramburu hace equivaler la «escritura» a «la construcción de la lógica de la cura».
Segundo, señala que el control (la supervisión) del acto, es necesario para la construcción del fantasma. ¿Qué fantasma? ¿El del paciente? Es ubicaría a Aramburu del lado de la escuela alemana, pero ciertamente nos ha dado elementos suficientes para saber que no es su postura. Tampoco se trataría del fantasma del analista (escuela húngara). Nos inclinamos a que pensar que se trata de un fantasma que sirve de puente entre las tres instancias: paciente, practicante, supervisor.
La fórmula del fantasma ($ ◇ a), nos recuerda que cuando hablamos del sujeto no estamos refiriéndonos al individuo. No se trata del fantasma del analizante independiente del analista que controla. El practicante, en posición de analista, se corresponde con una formación de lo inconciente del analizante. Por tanto, en el control, el fantasma supone tanto al analizante como a sus formaciones de lo inconciente, esto es, al analista.
En la fórmula del fantasma, de lo que se trata, es despejar la posición del analista, a saber de su posición como semblante del objeto a, objeto de la falta fundamental. Desde este lugar se garantiza el acto analítico como acto sin Otro. Y para ello el análisis de control se vale de toda la producción significante del relato del analista y de las formaciones de lo inconciente vehiculizadas en y por este para, por un lado, extraer/escribir la lógica del caso y por otro, identificar los lugares/momentos de impasse, resistencias del analista, el horror al acto.
Dirá Aramburu: «El relato, en control, de las vicisitudes del acto, no es ajeno pues a la repetición, y es por medio de ésta que se van perfilando las constantes de la estructura, su lógica, es decir, su fantasma». (Obsérvese que la construcción del fantasma es correlativa a las vicisitudes del acto analítico). Y más abajo: «la construcción del caso también puede hacer que el analista se descentre del lugar donde pudo haberse enredado y, de esa forma, hecho obstáculo, resistencia al acto»
Referencias
Aramburu, J. (2000). “Enseñanza y control” en J. Aramburu, El deseo del analista (pp. 328-330). Tres Haches.
Kicillof, C. C. (2016). Análisis de control del psicoanalista en formación [Tesis de Maestría en Clínica Psicoanalítica, Universidad Nacional de San Martín]. https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/795