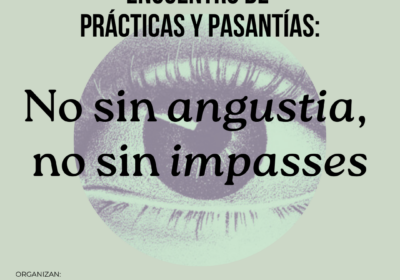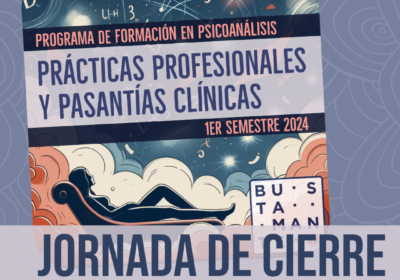por Nicolás Soto Peña
Colaborador

A través de este texto quisiera aproximarme a una forma básica en la que se presenta el impasse en la clínica psicoanalítica lacaniana, a saber, la situación analítica entrampada en la relación imaginaria. Con “básico”, me refiero simplemente a que está a la base, es decir, que siempre se puede presentar en el tratamiento —al menos— de las neurosis. En cuanto al concepto de impasse, según Reinoso (2016, p. 47) “alude a problema; a algo que no progresa, que no encuentra solución; a un punto muerto. Remite a algo que no pasa, que no fluye”. En términos freudianos, este concepto refiere a la resistencia, entendida como “todo lo que perturba la prosecución del trabajo [analítico]” (Freud, 2004, p. 511). En este caso, esta resistencia implica, por un lado, la tendencia yoica del analizando al momento de erigir su discurso, pero sobre todo la resistencia del analista a escuchar lo inconsciente, puesto que “los impasse provienen del analista, en su dificultad para instalar y producir el trabajo analítico” (Reinoso, 2016, p. 48). Por lo tanto, considero fundamental para nosotros, analistas en formación, atender a esta dificultad con el fin de que se ponga en marcha tanto el discurso del sujeto como la escucha analítica.
La relación imaginaria constituiría para Lacan “el primer impasse que dificulta la entrada, la apertura del inconsciente y la escucha de lo simbólico en el campo del Otro que sitúa el lugar del sujeto” (Reinoso, 2016, p. 48). Este registro de la relación analítica, que se da entre el Yo y el otro con minúscula, implicaría una alienación originaria, ya que nace de lo que Lacan llamó el estadio del espejo, donde “el yo del sujeto se reconoce por primera vez ahí donde no está, o sea, en la imagen de su cuerpo en el espejo, porque el cuerpo, tal como lo vemos, es un cuerpo fragmentado” (Torres, 2016, p. 16). Según Reinoso, quien a su vez refiere a Lacan, dice:
El yo, como construcción de la imagen especular, aliena, tiene una estructura paranoide que ejerce un desconocimiento del orden simbólico: «el yo está estructurado exactamente como un síntoma. En el corazón del sujeto es solo un síntoma privilegiado, el síntoma humano por excelencia» (Lacan, 1981: 16). (Reinoso, 2016, p. 48)
En este sentido, ese otro semejante, imaginario, aparece en la imagen especular como un otro completo “que tiene todas las virtudes de esa unidad feliz de la imagen que uno ve en el espejo, pero que no tiene ninguna de las desventajas del cuerpo desarmado que uno supone en sí mismo” (Torres, 2016, p. 16) Es decir, que, al erigir su discurso yoico en la relación imaginaria con el analista, el analizando estaría remitiendo a un punto fantasmático, emitiendo la palabra vacía que tiene que ver con la proyección especular de uno mismo con un otro semejante, un otro que responde a su discurso, que comprende, que empatiza, que guía con su Yo, al Yo del analizando. En palabras de Reinoso (2016, pp. 48-49), Lacan
(…) advierte que el lugar equívoco del analista es el ejercicio del poder por vía de la contratransferencia, de la orientación hacia la identificación con el analista, de los ideales normativos de adaptación y de la reeducación del paciente hacia algún ideal. Estas coordenadas apuntan a dirigir al sujeto, no la cura, impasse fundamental que Lacan critica a los postfreudianos.
Esta comprensión del analista al discurso yoico del paciente, es decir, su propia resistencia a escuchar lo inconsciente proveniente del lugar del Otro —con mayúscula—, “no solo introduce un problema en la escucha, también impide una de las máximas que Lacan introduce respecto a cómo actuar con el propio ser: «preservar en ellos [los análisis] lo indecible» (596)” (Reinoso, 2016, p. 49).
Respecto a la interpretación, Lacan subraya que el «decir esclarecedor» es opacado por el exceso de significación, explicaciones, gratificaciones, respuestas a la demanda, visiones sobre las conductas de los analizantes, cambio incluso en los significantes que el sujeto utiliza, etcétera. Estas son interpretaciones que alimentan «la llama de lo imaginario».
Respecto a todo lo anterior, Lacan en su primera enseñanza le otorgaría primacía al registro de lo simbólico en la dirección de la cura, ya que sólo con la articulación simbólico-imaginario, significante que proviene del Otro —con mayúscula— como lugar del inconsciente y que irrumpe en el muro del lenguaje de la relación imaginaria, surge el sujeto dividido como efecto de las relaciones entre significantes, efecto al cual la escucha analítica está dirigida. Según Mónica Torres (2016), sobre la articulación simbólico-imaginario, Lacan dice que “la mediación es por lo que él va a llamar la vía de la palabra plena. Palabra plena quiere decir la palabra que compromete” (p. 16). Entonces, “Lo simbólico, la palabra dada, la palabra que vale, que no es palabra vacía, está ahí para hacer de mediación ante el yo que es el otro alienado” (p. 16). En este sentido, respecto a las intervenciones dirigidas a provocar dicha irrupción en lo imaginario a través de la palabra plena, Reinoso (2016, p. 49) señala: “La interpretación en la última enseñanza está dirigida a «tocar las tripas», el cuerpo del ser hablante, y perturbar su defensa. Cuando no se verifican efectos algunos, cabe la pregunta por la posición del analista que orienta dicha intervención”.
Para ejemplificar la articulación simbólico-imaginario respecto al impasse del entrampamiento en la relación yoica, les he traído una viñeta clínica donde el señalamiento de un significante provocó efectos de interpretación al irrumpir la palabra vacía del discurso explicativo de mi paciente, en un momento inicial del tratamiento donde la asociación libre se hacía escasa. M, de 19 años, llega a consultar por “diversos puntos” por los cuales necesita orientación (y señalo esto para marcar lo imaginario de su motivo explícito). M habla sobre una operación que le hicieron hace algunos años, puesto que tenía “problemas de salud” a causa su sobrepeso. Pude notar que en su discurso aparecía como una resistencia el hecho hablar sobre la salud física, mientras que lo que le costaba hablar realmente era sobre su apariencia antes de la operación, criticada por su padre y rechazada por ella misma. Considerando su dificultad a abordar el tema —el cual a su vez puede que haya provocado otras resistencias como las faltas a sesión en un par de ocasiones—, decido bordearlo a través de lo que piensa de los demás (cosa que se le hace mucho más accesible que hablar de ella misma), y aparece el tema de su hermano: en la actualidad él tiene “problemas de salud” respecto a su peso. Al indagar en los problemas de salud que tiene su hermano, que tuvo ella, y al parecer varias personas de su familia (abuelos, padre), se alza entre la multitud de palabras un juego de fonemas que se repite en reiteradas ocasiones: “problemas de presión”. Al señalarle el recorte significante de aquella frase, de-presión, M, en primera instancia se resiste explicando que se refería a la presión de la sangre, sobre los problemas de salud, etc. Insisto en ese punto, diciéndole que sí, pero si recortamos ese trocito de la frase, pareciera que la palabra se coló sola mientras hablaba, e interrogo qué piensa acerca de ésta. Después de un silencio algo prolongado, la paciente logra introducirse en la vía de la palabra plena del registro simbólico, asociando la depresión a algo que cree que su hermano está pasando “aunque no lo diga directamente”. Prontamente, a través de su identificación con la situación de su hermano, las resonancias asociativas fueron permitiéndole a ella hablar sobre sí misma y sus sentires respecto a su cuerpo, las críticas de su padre y las relaciones familiares en torno al tema de la apariencia, junto con varios temas colaterales que fueron surgiendo de la cadena asociativa: pudo aproximarse a lo indecible.
Bibliografía
Freud, S. (2004 [1900]). La interpretación de los sueños. En Obras Completas, 5. Amorrortu.
Reinoso, A. (2016). Notas sobre el impasse analítico. En AGALMA. Revista Chilena de Psicoanálisis Lacaniano, 2, 47-50.
Torres, M. (2016). Lo irreductible del amor, del deseo y del goce. En AGALMA. Revista Chilena de Psicoanálisis Lacaniano, 2, 14-26.
Soto-Peña, N. (2023, julio 24). Sobre el impasse: la trampa de lo imaginario. 2ª Jornada de Articulación Téorico-Clínica: (Im)posibilidades en la Clínica Psicoanalítica [Bustamante 72 – Mujer y Palabra], Hotel Magnolia, Santiago de Chile.