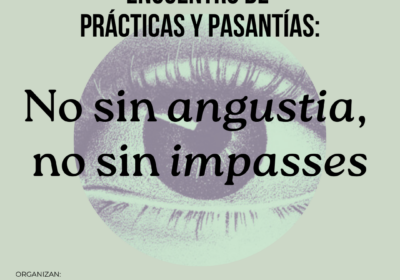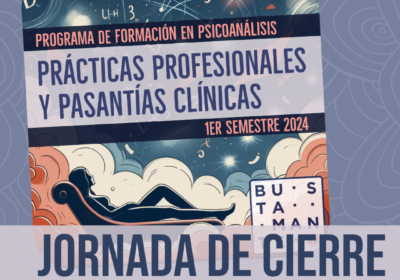por Sebastián Astorga y Nicolás Soto

Buenas tardes a todas las personas presentes en este generoso encuentro.
Como algunos sabrán, junto a nuestro compañero Sebastián Astorga –hoy ausente por razones mayores—, se nos otorgó el honor de elaborar un cierre para esta jornada. Pero como analistas en formación, no pudimos contentarnos con la idea de “cerrar”. En la experiencia analítica se apunta a sostener un saber incompleto, inconcluso, al cual fuimos condenados al ser introducidos en el registro de lo simbólico, al devenir seres hablantes. Y es cierto que, al salir de este lugar, nada se cerrará, el significante no cesará de resonar. Seguiremos hablando de lo hablado en este espacio, seguiremos creando espacios para hablar, para asociar-nos, encontrar-nos con la palabra, para crear sentidos, para escribir una historia, nuestra singular historia, para escribir una epopeya (como Lacan refería analógicamente a un psicoanálisis respecto al arte poético).
La epopeya, dice Miller (2005, p. 7), “es un esfuerzo por dar un sentido a lo que nos llega del interior, y que pide un esfuerzo por ir más allá”. La poesía surge como uso del significante orientado con fines de goce de vida, para que no se oriente hacia la muerte: “poesía o muerte”, decreta Miller. Las verdades del sujeto subvirtiendo un orden totalizante, un discurso amo que pretende homogenizar y velar la producción subjetiva.
Como disciplina, técnica, artesanía, arte con la palabra, es necesario pensar la práctica analítica en relación a las otras artes de la palabra, sobre todo en aquellas que, como el psicoanálisis, ponen atención en la producción significante. Es la poesía, entre las artes de la palabra, aquella que pone su atención principal en el goce del significante, en la irradiación sonora y estética que esta produce. Es la llamada función poética del lenguaje, donde la palabra más que comunicar un contenido, un significado, centra su atención en sí misma, en la materialidad misma de la palabra, del significante.
Lacan nos ha advertido: hay que cuidarse de comprender. Comprender es cerrar, obturar las posibilidades de irradiación de una palabra, léase de un sujeto, de un poema. Quien comprende un poema no ha comprendido nada, mató su magia, que es la resistencia que una singular pieza tiene ante la masa discursiva. ¿Por qué aún podemos leer un texto de más de tres mil años, como la Epopeya de Gilgamesh o los Salmos de David? La respuesta está en el misterio, en la capacidad siempre viva de sugerencia de la obra, en su incompletitud. Cuídese de comprender un poema.
En su notable poema “Porque escribí”, Enrique Lihn declara haberse salvado, haber sobrevivido gracias a la escritura. “Porque escribí, por que escribí estoy vivo” es su famoso remate. Intentemos abrir este poema, interrogarlo. Del final al principio, para alinearnos con la corrupción del sentido. En el verso anterior a este cierre, Lihn anota que gracias a la escritura “me muero por mi cuenta”. En la escritura, nos dice Lihn, se juega una singularidad, una resistencia rebelde a los discursos otros: la sociedad, la religión, la ideología, el amor, la política, la pobreza, la mentira y las pasiones:
Porque escribí no estuve en casa del verdugo
ni me dejé llevar por el amor a Dios
ni acepté que los hombres fueran dioses
ni me hice desear como escribiente
ni la pobreza me pareció atroz
ni el poder una cosa deseable
ni me lavé ni me ensucié las manos
ni fueron vírgenes mis mejores amigas
ni tuve como amigo a un fariseo
ni a pesar de la cólera
quise desbaratar a mi enemigo.
¿No es acaso el psicoanálisis un ejercicio de buscar la singularidad, el propio deseo, antes los mandatos y normas que heredamos, una pequeña ubicación en el malestar en la cultura, un cuarto propio como el pensado por Virginia Woolf, un espacio para respirar como el de Ana Frank con su diario ante la barbarie totalitaria?
Pensemos en el diario, ese género de escritura que trabaja con la subjetividad y que ha proliferado desde el romanticismo como una resistencia al racionalismo imperante. Nos dice el ensayista Martín Cerda (1982, p. 96): “El diario no expresa a un sujeto previamente constituido, “lleno”, seguro, sino, más bien, es el camino que recorre alguien para llegar a constituirse como sujeto, como actor de una “historia” personal, en medio de la opacidad y de la indiferencia del tiempo que pasa cada día por la calle que transita, el cuarto que ocupa y el cuerpo que anima”.
La escritura como una forma de acto, de ser actor, protagonista de su propia historia. El analizante escribe, se escribe para estar vivo. El analista puntúa, edita, realiza escansiones –ese arte de la poesía de medir y administrar los versos. Promueve el despliegue la emergencia de lo inconsciente como acto analítico, en busca de una palabra plena y no meramente comunicativa. La poesía –y con ellos abarcamos toda escritura que busca su plenitud atendiendo a la palabra–, huye del vacío tentando a los monstruos, jugando con ellos, no juzgándolos:
Estuve enfermo, sin lugar a dudas
y no sólo de insomnio,
también de ideas fijas que me hicieron leer
con obscena atención a unos cuantos sicólogos,
pero escribí y el crimen fue menor,
lo pagué verso a verso hasta escribirlo,
porque de la palabra que se ajusta al abismo
surge un poco de oscura inteligencia
y a esa luz muchos monstruos no son ajusticiados.
Referencias
Cerda, M. (1982). La palabra quebrada. Ensayo sobre el ensayo. Ed. Universitarias de Valparaíso.
Lihn, E. (1995). Porque escribí. Fondo de Cultura Económica.
Miller, J-A. (2005, enero). “Un esfuerzo de poesía”. Colofón, 25, 7-12.
Astorga-Ariztía, S. y Soto-Peña, N. (2023, diciembre 16). No estuve en la casa del verdugo: Poesía o muerte (not-cierre de la Jornada). Jornada: Aproximaciones actuales en la transmisión del psicoanálisis, Universidad de Chile, Santiago de Chile.