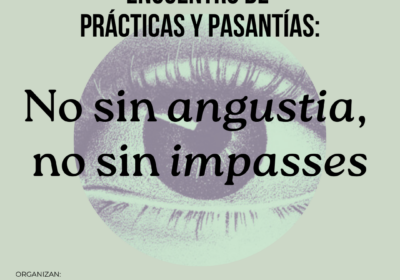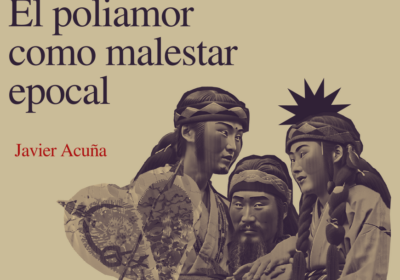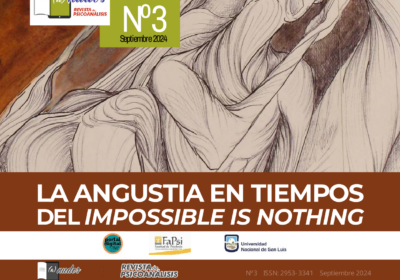por José-Pablo Levio
Henos aquí ante un Le Gaufey que escribe una carta a Lacan el 10 de marzo de 2018. Misiva un tanto curiosa en su intencionalidad, por decirlo menos, en tanto es dirigida a alguien que jamás podrá leerla, y mucho menos responder.
Durante el último tiempo me he dado al trabajo de pesquisar materiales inéditos que se puedan encontrar en relación a Lacan, al menos en lo que respecta a nuestra lectura y difusión en español. En esto van apareciendo textos aún no traducidos, notas al pie o incluso cartas que se descubren con el tiempo y que han estado esperando a ser encontradas “bajo la campana de la chimenea” como hace Dupin en La Lettre volée. Pienso en las palabras de mi colega, Javier Acuña, sobre el valor de lo inédito y cómo a través de ese material se da una relación a lo inconsciente. Precisamente, a través de lo “no oficial” que fue encontrado es que podemos realizar la lectura de formaciones de lo inconsciente en esos dichos o enunciados, arrojando luz a esos agujeros en la obra del autor.
Hay un gran valor en la recuperación de lo inédito en tanto búsqueda de lo aún no conocido, que nos permite despegarnos un poco de los lugares comunes de un saber ya transmitido (y recontra transmitido la mayoría de las veces) y encontrarnos con eso que aparentemente nunca fue dicho. Sin embargo, pienso que también nos sobreviene un sentido equívoco en ese significante de lo “inédito”, y lo podemos apreciar en el horizonte que persigue el proyecto de una carta póstuma. Justamente, esta carta no adquiere su carácter de “inédita” en el sentido estricto de ser encontrada y publicada después de un largo tiempo. Más bien, este significante le adviene en la medida en que es producida desde la potencia de lo “inédito”. Es interesante, se introduce una apertura a la creación: lo “inédito” no es siempre algo a encontrar, sino a producir. En este contexto, mucho de lo próximamente “inédito” que se haga en nuestro campo psicoanalítico será en la línea de nuevas producciones sobre aquello que ya se sabe. Le Gaufey (2019) en su carta a Lacan:
No tuve sin embargo, se lo confieso, el sueño de tener sus Escritos instalados de manera estable en mi memoria […], sino los libros que me han hecho ser lo que soy: en fin, los trozos de libros de que estoy hecho, es simple: soy su autor. No es que crea haberlos escrito (aunque…), pero muy pronto ya no supe distinguir entre lo que les debo y la voz que les presto (oh, L’Innommable!). En el momento de publicar, me pliego ante todos los semblantes necesarios para marcar una docta distancia entre el autor al que invoco y mi prosa, destaco bien mis citas a pie de página… en vano: mis autores preferidos se invitan en incógnito (p. 34)
Pienso en este punto en nuestra relación con el saber y en la lectura de un Lacan a la letra; lecturas equívocas donde más de un saber en Lacan es convocado y puesto en relación con otro. Muchas veces aparece lo “inédito” de esa manera, y otras cuantas no terminan teniendo efecto alguno en nuestra articulación. Esto hace eco con lo rememorado por Le Gaufey en su carta, donde recuerda una tarde de domingo cuando Lacan los recibió en su consultorio a él y a Jean Petitot para conversar sobre algunos fundamentos matemáticos en la constancia del empuje en la pulsión en Freud. Con pluma en mano tomaba apuntes de lo conversado y solicitaba con curiosidad las explicaciones de Le Gaufey y Petitot, para finalmente no incluir nada de lo elaborado durante esa tarde en su teoría. A pesar de no incorporarlo, aparece esa impronta de curiosidad con la cual Lacan se manejaba: “¿No puede usted explicarme? ¡Yo tengo sesera, como todo el mundo!” (ibid, p. 34).
Algo de esa sesera pueda quedar en cada uno de nosotros como analistas para, incluso, tener el coraje de aproximarnos a aquello que nos produce un no-querer-saber; ese saber que excluimos, que vamos dejando fuera en favor de nuestra comprensión “toda” de la teoría. Le Gaufey ha llevado adelante sus investigaciones dentro de los fundamentos topológicos y matemáticos de algunos sintagmas de Lacan, quizá el ejemplo más inmediato fuera el desarrollo de la no-relación sexual en su Hiatus Sexualis. Comento sobre esto porque pareciera que esta dimensión lógico-matemática (junto con algunas otras) es la que se va excluyendo de nuestra producción “inédita” de la obra de Lacan; hay algo de no-querer-saber acerca de aquello, y sobre todo de negarse a entender su articulación como estrechamente ligada a la clínica. En su carta, Le Gaufey reflexiona sobre por qué tiene que haber un solo nudo borromeo:
¿Pero por qué diablos tenía que haber más que un nudo borromeano? ¿Por qué por años irritó a Soury con preguntas sobre esto? Yo no lo entendía, y eso me intrigaba mucho. Hasta el 9 de enero de 1979 en que […] anunció usted que a fin de cuentas, había que acordar: no había más que un solo nudo. En el acto concluía que su aserción clave según la cual «no hay relación sexual» no tenía otro sostén que el hecho de que usted, Jacques Lacan, la había enunciado. (ibid, p. 36)
Es ciertamente interesante lo que le escribe a Lacan en este punto, pues al instalarse esta duda Le Gaufey llegó, un año después en 1980, a presentar un trabajo basado en esto en las “Jornadas de la disolución”. Llega incluso a sostener una conversación con Pierre Soury para verificar que, en efecto, no había más que un solo nudo, hecho que le preocupaba pues esperaba que aquello se sostuviera en una solidez teórica más que haya sido enunciado por el célebre Jacques Lacan.
De esto me permito realizar un comentario más, pues Le Gaufey pareciera lamentar que no estuviera Lacan presente para escuchar su exposición: “[…] pues era usted a quien todavía me dirigía, no a esas personas que abrían los ojos desorbitados ante mis esquemas que demostraban la irreductibilidad de los nudos levógiros y dextrógiros, ni a Michel Sylvestre, mi presidente de sesión del momento, que en voz baja me presionaba para concluir pronto esas palabras escandalosamente fuera de tema” (ibid, p. 36).
Pienso que, en nuestra experiencia como psicoanalistas en la actualidad, podemos reconocer esa “voz baja” que nos presiona para recular en esas producciones y creaciones que se puedan salir del canon de producción ya delimitado por cada escuela. Incluso podríamos desear que Lacan estuviera vivo para que diera espacio merecido a nuestras palabras y articulaciones más o menos atrevidas. En ese sentido, es en los espacios propiamente clínicos donde más se tiende a evadir la lógica matemática por ser “palabras escandalosamente fuera de tema”, de forma que terminamos siempre volviendo a Freud: se habla lacaniano pero se piensa freudiano. Pareciera que incluso en cierto sector de nuestro campo psicoanalítico hay algo que se resiste a la potencia de lo “inédito”; quiere quedarse en lo ya sabido y mantenerlo intocable. Es pertinente refrescar la memoria, pues era precisamente Lacan y su grupo quienes asistían al seminario sobre “Topología e interpretación de los sueños” del matemático y psicoanalista Daniel Sibony en la Sorbona. Durante aquellas reuniones Lacan le preguntaba sobre “el matema” de lo inconsciente, dando espacio a interesantes discusiones alrededor de sus nudos en lo Real, Imaginario y Simbólico.
No me queda mucho más que agregar. Jacques Lacan falleció hace más de 40 años, pero su enseñanza aún nos acompaña hasta nuestros días. Escribimos desde un fenómeno lacaniano en el cual nos hayamos inscritos, y resulta fundamental que cada vez podamos alojar en nuestra relación al saber la potencia de lo inédito. Seguir el espíritu con el cuál Lacan escribía y dictaba sus seminarios, siempre en tensión con el saber y en búsqueda de lo inédito de lo inédito. Resuenan aquí las palabras de Frédéric Gros (en Laufer, 2018) en el comienzo de su propia carta a Lacan: “Muerto, sólo puedo dirigirme a su fantasma: rasgo cultural, pliegue de los discursos” (p. 173). Y con ello, la frase con la que cierra Lacan ([1956] 2009) en su Seminario sobre La Lettre volée: “[…] una carta siempre llega a su destino” (p. 51). Sepan nuestros textos y producciones ya no remitirse a ese Jacques Lacan visceral de carne y hueso, sino a ese (o eso de) Lacan destinatario que se sabe en nuestra época y que reproducimos cada vez.
Referencias
Le Gaufey, G. (2020). Guy Le Gaufey. En L. Laufer, Cartas a Lacan (pp. 31–37). Agálmata.
Lacan, J. ([1956] 2009). Seminario sobre “La carta robada”. En Escritos 1 (3ª ed). Siglo XXI Editores.
Laufer, L. (2020). Cartas a Lacan. Agalmata Ediciones.