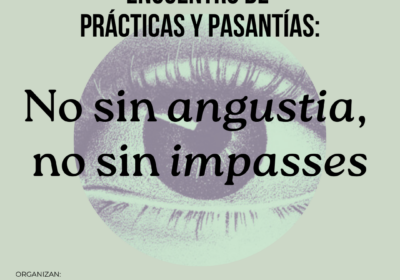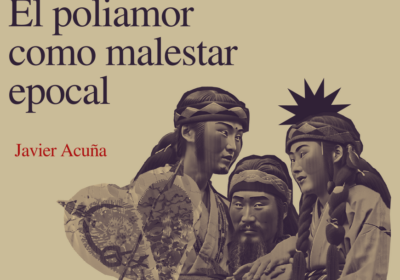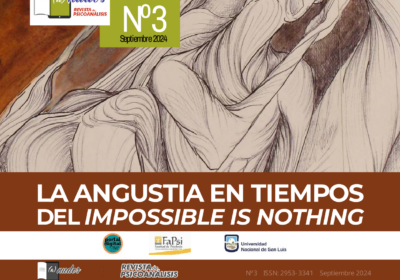por Claudio Veira, Francisca Bravo, Felipe Galindo, María Paz Navia y Marianne Lindenberg

Al adentrarnos en el mundo del psicoanálisis, tras casi cinco años de estudiar psicología, nos encontramos con una revelación sorprendente: el psicoanálisis es una disciplina en sí misma, distinta y separada de lo que habíamos conocido como psicología. Este descubrimiento nos llevó a replantear nuestras percepciones y conocimientos previos, abriendo una puerta hacia un universo teórico y práctico diferente. Durante nuestro tiempo en la universidad, la psicología se presentaba como un campo estructurado, con enfoques claros y métodos bien definidos. Sin embargo, al enfrentarnos al psicoanálisis, nos encontramos con un paradigma que desafía estas estructuras, caracterizándose por su profundidad y reflexividad.
A lo largo de la historia, ha sido múltiple el debate entre las diferentes disciplinas psi, que en gran medida plantean al psicoanálisis como una corriente obsoleta y casi mística, muy al margen del avance de una psicología cada vez más acostumbrada a manuales diagnósticos, a resultados “comprobables” y a la búsqueda de la total adaptación del individuo a su contexto. Todo esto desde el imperativo moderno de eficacia y una pretensión de cientificismo, que —por qué no decirlo— ha sido una pregunta para el mismo psicoanálisis. Así, dentro de todo este proceso producto del choque entre lo enseñado académicamente y lo que en estos meses ha sido nuestra praxis clínica, nos surge una pregunta fundamental: ¿es el psicoanálisis una corriente de la psicología?
Iniciarse en la práctica clínica desde un enfoque psicoanalítico implicó, sobre todo, una emancipación de todo el saber previamente adquirido a lo largo de nuestra formación universitaria. Lanzarse a las fauces de lo nuevo pero desconocido y enfrentarse a la incertidumbre: ¿todo lo que aprendimos de psicología en la universidad no sirvió para nada? Esta pregunta, por dura que parezca, nos apareció también de entrada, cuando nos pudimos dar cuenta de cómo el psicoanálisis comenzaba a alejarse radicalmente de la psicología y, por extensión, de cómo estábamos acostumbrados a entender el espacio terapéutico y la relación paciente/terapeuta. Como resultado de aquello, se comenzó a producir entonces un cambio radical en nuestra concepción de sujeto —ahora entendido como un efecto del lenguaje— y se volvió la palabra el instrumento fundamental de nuestro trabajo.
Por otra parte, apareció en nuestro horizonte, un analista en formación (nosotros), encargado, entre otras cosas, de escuchar, de no sobre interpretar y de aprender a intervenir desde la sutiliza y con las palabras precisas. Primeros pasos para liberarse de aquel saber estructurado con el que llegamos a atender en un principio. No fue sino hasta realizar roleplaying que nos dimos cuenta de que lo teníamos tan arraigado. Esa fue nuestra primera parada. Esto implicó dejar atrás la pretensión de “resolver los problemas”, que gran parte de las veces nos supone de antemano el paciente y, en cambio, aventurarnos a una forma desconocida, en donde la importancia recae en cómo poder involucrar al sujeto en su malestar, mediante una atenta escucha, no sólo de sus dichos, sino de su decir.
Transitar este viaje no ha sido fácil, ya que cuesta tomar el ritmo, sobre todo, cuando además de esta emancipación, hay que estar dispuestos a re-aprender la teoría, a cuestionar este saber preestablecido y por sobre todas las cosas, aprender a implicarnos nosotros mismos frente a nuestros propios equívocos, nudos y conflictos, que podrían interferir en nuestra escucha.
Nuestra segunda parada, fueron los talleres de análisis de sueños, fotografía y escritura, en donde pudimos realmente tomarle el peso a lo que significa volverse analista, ya que para enfrentarse a la crudeza que nos trae el otro, primero se vuelve necesario enfrentarnos a la nuestra. En los primeros encuentros nos tocó presentar un sueño propio con fines de análisis, y sólo luego de comenzar a asociar en torno a este se manifestó una idea fundamental ya enunciada por Freud hace años: El yo no es amo en su propia casa. Presentar un sueño implicó por sobre todo involucrarse, aceptar que no tenemos el control sobre aquel material inconsciente y abrirse a la posibilidad de sorprendernos de nuestro propio decir y de reconocer aquello incómodo, esas contradicciones que nos interpelan en tanto sujetos y en tanto tratantes.
Nos dimos cuenta también, de que podemos estudiar y creer entender los conceptos, por ejemplo el de contratransferencia —aquella reacción afectiva, ya sea consciente o inconsciente, por parte del terapeuta hacia el paciente—, pero no fue sino en el momento en el que atendimos a nuestro primer paciente cuando entendimos que ahí comenzaba el verdadero aprendizaje, en la práctica, donde —sin percatarnos— algunos nos vimos dándole un consejo al paciente y llevando al acto estos sentimientos. Eso sólo pudimos comprenderlo a través de las supervisiones: otra de nuestras paradas.
Como ya decíamos, esto ha sido un viaje a través del psicoanálisis, un viaje que a pesar de su dificultad y de que recién comienza, se ha convertido en una travesía cautivadora. Cada paso tomado ha sido parte de una danza entre el desconcierto y la revelación, donde la constante exposición a la que nos sometemos se ha transformado en un espejo que refleja no sólo nuestras propias profundidades, sino también las del ser humano en su complejidad. En este camino de “eterna formación”, nos encontramos no solo aprendiendo sobre otros, sino también sobre nosotros mismos justamente en relación a estos otros. En este sentido, el psicoanálisis invita al paciente a sorprenderse en torno a su propio discurso, incitándolo a interrogarse sobre aquellos elementos de su propia psique, comprendiendo que ésta, a su vez, está íntimamente relacionada con el discurso del Otro.
Lo fascinante del psicoanálisis para nosotros, reside precisamente en su capacidad de ir más allá de lo aparente, de sumergirse en las corrientes subterráneas del habla y la emoción, revelando ciertas verdades, desconocidas para el yo, en los pliegues del inconsciente. Es así como, a pesar de los retos expuestos anteriormente y la constante reevaluación de nuestras creencias y conocimientos previos, esta ruta psicoanalítica sólo nos invita a seguir adelante, en esta combinación de desafío, descubrimiento y fascinación.
Finalmente, y ante todo este recorrido expuesto nos surge otra pregunta: ¿cuándo se llega a ser psicoanalista? ¿Se llega a ser realmente?
Veira, C., Bravo, F., Galindo, F., Navia, M.-P., y Lindenberg, M. (2023, diciembre 16). Enfrentándose a lo desconocido: Aprendiendo a transitar en la praxis psicoanalítica. Jornada Aproximaciones Actuales en la Transmisión del Psicoanálisis, Universidad de Chile, Santiago de Chile.