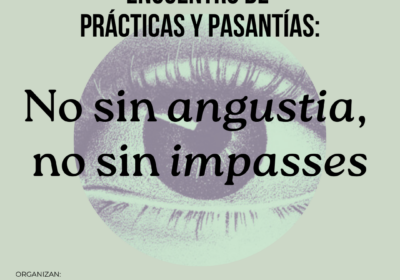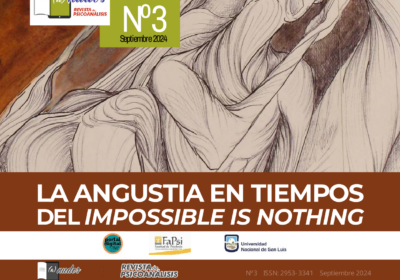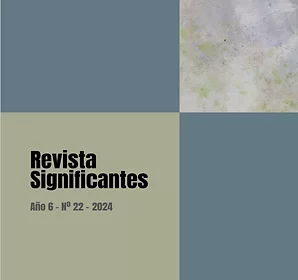Acuña Ditzel, J. (2024). El poliamor como malestar epocal. Revista Kotan, 1, 8-22.
A diferencia de las perspectivas psi contemporáneas, que individualizan el malestar subjetivo en síndromes o trastornos, desde Freud (1930) el psicoanálisis ha comprendido el padecer en tensión con las condiciones epocales. Como analistas estamos advertidos de lo falaz que resulta plantear una psicopatología como atemporal o acultural. Entendemos que síntomas aparentemente similares responden a configuraciones subjetivas singulares y situadas sociohistóricamente.
Existe cierto consenso entre los analistas de orientación lacaniana, que la subjetividad de la época se caracteriza por un talante desmesurado, desbordante y excesivo, el cual se refleja en el eslogan “impossible is nothing” (Anudos, 2024; Sinatra, 2024; Pelenur, 2024).
El malestar asociado a esta subjetividad epocal, se observaría en diferentes registros:
- a nivel del cuerpo, una búsqueda incesante de la gratificación pulsional, a través de prácticas hedonistas e hiperconsumistas. Tendría como correlato las patologías donde prima la desregulación y el descontrol de los impulsos, tales como las toxicomanías, ludopatía, los trastornos de conducta alimentaria, etc. (Mas, 2017)
- a nivel discursivo, lo que impera es el llamado “quinto discurso”, a saber, el capitalista. Este discurso se caracteriza por un rechazo de la castración simbólica. El sujeto de este discurso estaría sometido a un imperativo de goce desmesurado y autoerótico (o autista), un circuito circular que prescinde del Otro y del lazo social (Pelenur, 2024).
Es imposible no reparar que estas definiciones adolecen de algunas inconsistencias, tanto internas como con una propuesta lacaniana informada. En relación a las primeras, no deja de ser cuestionable el agrupamiento de las así llamadas patologías “de la época” a partir del criterio del exceso o la gratificación desmedida. Tomemos por ejemplo el caso de los trastornos alimentarios: si bien podríamos aceptar que algo del orden de la desmesura se pone en juego en el caso de un Trastorno por Atracón, nos vemos obligados a recurrir a acrobacias conceptuales para incluir a la anorexia dentro del mismo saco (un artificio del estilo “el sujeto anoréxico se llena con nada”).
Pero quizás el problema más preocupante refiere a la aseveración de este goce autoerótico, el cual niega de forma desvergonzada la dimensión del Otro: no solo en el conjunto de estas psicopatologías contemporáneas, sino en el de la subjetividad epocal en general. Tal planteamiento “borra con el codo” todo lo novedoso que inaugura la propuesta lacaniana cuando plantea que el sujeto es siempre sujeto (sujetado) del Otro. Como nos recuerda Eidelsztein (2017) “toda consideración del sujeto el psicoanálisis implica siempre el prerrequisito de inmixión de Otredad” (p. 161).
El objetivo del presente artículo es proponer un abordaje conceptual al malestar asociado a las prácticas llamadas “poliamorosas”. En los últimos años éstas han adquirido una presencia creciente en los consultorios de los analistas y otros profesionales de la salud mental. Una lectura que abrace la idea de una subjetividad epocal del “impossible is nothing” podría precipitarse a entender al poliamor como otro fenómeno más asociado a la desregulación pulsional autoerótica: la búsqueda desenfrenada e insaciable de parejas sexuales sin otro miramiento que la propia satisfacción. Pasaremos revista a algunos malentendidos teóricos arraigados en la transmisión del psicoanálisis y nos apoyaremos en una viñeta clínica para cuestionar tales comprensiones y proponer una que dé mayor cabida a los malestares que traen los consultantes.
El freudolacanismo
Entre los analistas de orientación lacaniana se aprecia un error metodológico habitual: pretender que Lacan y Freud dicen “lo mismo” pero con diferentes palabras, confundiendo las ideas de uno con otro, en desmedro de los aportes del francés. Así lo podemos ver en planteamientos que se desarrollan en la Escuela de Orientación Lacaniana (EOL) o, en nuestro país, al amparo de la Nueva Escuela Lacaniana del Campo Freudiano (NELcf). Por ejemplo, en autores como Naparstek (2016) o Solís (2024) se observa con frecuencia el gesto de explicar los conceptos lacanianos remitiendo a la metapsicología freudiana.
Consideremos por ejemplo que, a diferencia de Lacan, Freud participaba de un marcado sesgo organicista/individualista. Dado que la pulsión era considerada por Freud como proveniente del interior del cuerpo, se sigue que la satisfacción pulsional no beneficia más que al individuo mismo. Por tal razón, el tratamiento psicoanalítico implicaría que éste se hiciera responsable por todos sus subproductos pulsionales: fantasías, sueños, síntomas, toda clase de formaciones de compromiso y, en última instancia, de su propio padecer. De ahí el parafraseado veredicto a Dora: “¿Cuál es tu propia parte en el desorden del que te quejas?”
Se trata de un argumento familiar entre los psicoanalistas, aunque no por eso menos contraintuitivo. Es cierto que algunos pacientes pueden llegar a consentir la existencia de “algo en ellos” que los mantiene en sus posiciones sufrientes. Sin embargo, esta argucia teórica pone en aprietos a los analistas cuando se enfrentan a la situación de tener que promover que los pacientes se hagan responsables de sus experiencias de abuso, maltrato o injusticias de origen social (“el pobre es pobre porque quiere”). Nos recuerdan las infames palabras del ex Presidente Piñera cuando señaló: “No es solo la voluntad de los hombres de abusar, sino también la de las mujeres de ser abusadas” (comunicación personal, 2 de marzo de 2020).
No es objeto de este artículo ahondar en los espinosos problemas a los que nos conducen estas lecturas freudolacanianas. Contentémonos por ahora con anticipar que entre las consecuencias más nefastas se halla una confusión entre las instancias del sujeto y del yo, así como entre placer y goce, confusiones que acarrean consecuencias para el abordaje clínico.
Por ejemplo, un analista freudolacaniano se vería inclinado a juzgar el malestar de una relación poliamorosa producto de un desborde pulsional, una incapacidad del sujeto por ponerle freno a una búsqueda desmedida de placer sexual, a una incapacidad de “aceptar la castración”. Una lectura que no deja de tener un horizonte individualizante y volitivo: el malestar irá cediendo en la medida en que el paciente “acote” su goce, como si eso pasara por una resignación voluntaria. Nótese además que en estos casos “aceptar la castración” colinda peligrosamente con la idea de una salida monogámica al problema.
La reorientación lacaniana
Para no perdernos en el mar de confusiones al que nos arrastra la lectura freudolacaniana, repasemos dos aspectos de la conceptualización lacaniana: (i) la autonomía significante y (ii) la sustancia gozante.
(i) Si reconocemos, con Lacan, la preexistencia del Otro y de la autonomía del orden simbólico, podemos prescindir de ese pie forzado que le exigió a Freud reintroducir el origen de la pulsión en el organismo. Recordemos que para Lacan la pulsión es el eco en el cuerpo de que existe un decir; esto es, la pulsión se experimenta en el cuerpo, pero proviene del Otro. Más que un empuje natural, la pulsión debe su carácter compulsivo al automatismo propio de la cadena significante, la cual antecede a los cuerpos así llamados biológicos. En palabras de Lacan (2009, p. 19):
Nuestra investigación nos ha llevado al punto de reconocer que el automatismo de repetición (Widerholungszwang), toma su principio en lo que hemos llamado la insistencia de la cadena significante. Esta noción, a su vez, la hemos puesto de manifiesto como correlativa de la ex-istencia (o sea: el lugar excéntrico) donde debemos situar al sujeto del inconsciente, si hemos de tomar en serio el descubrimiento de Freud.
(ii) Lacan introduce la noción de “sustancia gozante” para explicar la particular relación entre el significante y el cuerpo. En concordancia con el punto anterior, el cuerpo no es el origen del goce (ni de la satisfacción pulsional), sino su objetivo. El cuerpo no es un cuerpo que goza, más bien es un cuerpo gozado. Esto nos permitirá desentramparnos respecto a la confusa relación entre placer y displacer que se asocia comúnmente con el goce. En su Seminario 20, Lacan (2008 [1972], p. 32) señala:
¿No es esto lo que supone propiamente la experiencia psicoanalítica?: la sustancia del cuerpo, a condición de que se defina solo por lo que se goza. Propiedad del cuerpo viviente sin duda, pero no sabemos qué es estar vivo a no ser por esto, que un cuerpo es algo que se goza.
No se goza sino corporeizándolo de manera significante.
Y para que no quepa dudas en relación al agente de este goce, más abajo agrega: “en suma, es el Otro quien goza” (p. 33).
En conclusión, cuando hablamos de goce, se trata de una insistencia significante que proviene del Otro y que busca su realización en el cuerpo del ser hablante y (muchas veces) a pesar de su propia voluntad (es decir, del yo). A diferencia del placer, este goce —por ser del Otro— es habitualmente vivido como malestar. Bonoris y Muñoz (2017, p. 68) lo plantean de la siguiente manera: “La experiencia psicoanalítica nos enseña que el cuerpo sufriente es un «cuerpo que se goza»”
Consecuencias clínicas
De acuerdo a lo revisado hasta ahora, no se trataría entonces de comprender este “impossible is nothing”, esta compulsión sin límites propia de la subjetividad de la época, como una vuelta sobre lo autoerótico; mucho menos la orientación clínica de ir a responsabilizar al sujeto de su padecer y buscar que se “haga cargo” del malestar que lo aqueja.
Más bien, se trata de identificar cómo se vehiculiza ese imperativo del “sin límites” en el caso a caso. El mandato de goce se inscribe en significantes que son específicos en la historia de cada sujeto. En este sentido, no existiría un malestar poliamoroso “para todos igual”. Cada sujeto habrá de vérselas con las propias marcas.
A partir de ahí, la maniobra clínica no consiste en “acotar” una satisfacción pulsional desmedida, sino muy por el contrario: en relanzar el circuito deseante. Esto implica que el sujeto advierta cómo se inscribe el imperativo del goce del Otro en su propia historia y a partir de ahí tomar posición frente a esas fijaciones discursivas.
Para ilustrar esta idea, citaremos in extenso la viñeta de un caso clínico presentado por Levio (2024, inédito):
Amanda, de 27 años, asiste a consulta psicológica por “un malestar emocional con mi relación de pareja”. De ello relata “estoy saliendo con una persona pero no ha sido tan bacán como quería… a veces siento que pido mucho”. En un comienzo de su relación se estableció que ese vínculo sería “para el rato” pues esta mujer que le interesaba no se encontraba disponible emocionalmente. No obstante, Amanda comenzó a experimentar otros sentimientos por ella. Con el paso de las semanas comienzan a tener citas cada vez con mayor frecuencia, hasta que deciden establecer una relación de pareja. Al momento de establecerla la plantearon de mutuo acuerdo como una relación poliamorosa y abierta, con todo lo que ello implicaba para ambas. Precisamente, se establece con gran claridad “la jerarquía de nuestro vínculo” entre Amanda y Almendra, de modo que podían llegar a establecer otros vínculos sexoafectivos pero manteniendo prioridad jerárquica de su “relación principal”.
A día de hoy le genera incertidumbre el pensar en su pareja, pues hay semanas en que llegan a pasar muy poco tiempo juntas porque Almendra se encuentra ocupada. Dentro de este período, Almendra le ha contado que se está viendo con otra mujer algunos días durante la semana, hecho que Amanda en principio acepta pero que más tarde comienza a generarle interrogantes. En sesiones comenta experimentar una sensación de “siento que no hay espacio para mí”. Al amplificarlo refiere “esperaría una mayor exclusividad de su parte hacia mí…”.
En una sesión en particular, Amanda va cometiendo un lapsus que aparece en más de una ocasión mientras relata una discusión que tuvo con Almendra durante esa mañana:
“Hoy me desperté especialmente más temprano porque tenía ganas de prepararle el desayuno. Justo los días anteriores nos habíamos estado viendo poco en la casa, compartiendo pocos momentos, porque ella está “ocupada” […] iba todo muy bien pero vi que se empezó a comer el pan cada vez más rápido y me dijo que se tenía que ir más temprano”. Luego de unos segundos en que guarda silencio, me dice “en ese momento me dio lata y creo que terminamos discutiendo por mi culpa”. Le pido que me cuente cómo ocurrió la discusión: “la vi tan apurada, sin disfrutar nada, y me salió decirle que no hay excusa para los otros […] siempre hay exclusa para mí o exclusa para lo nuestro”.
Casi no reparó en corregirse, pensé —Le digo:
—Hay exclusa para mí …
Luego de unos segundos en que resistía y justificaba su querer decir, le pido que me cuente qué se le viene a la mente con la exclusa.
—Soy yo la exclusa.
Así se va equivocando la “exclusividad”, habilitando una otra dimensión de lo “excluso/excluido” donde se va quedando sin un lugar o espacio a ocupar en el Otro.
Durante el último tiempo, Amanda afirma que se ha sentido “desplazada” en su relación y cuestionando qué tanto se ha mantenido el acuerdo compartido entre ella y su pareja. Si bien ha podido conocer a otras personas y tener citas, se pregunta qué sostiene la jerarquía en la relación.
El malestar epocal revisitado: el caso del poliamor
La viñeta nos presenta un malestar cada vez más habitual en la clínica, aquel vinculado a las nuevas formas de vinculación sexoafectiva (poliamorosa, no-monogámica, etc.).
Como anticipamos, la concepción epocal que postula un sujeto contemporáneo desregulado, explicaría estas nuevas prácticas amorosas como efecto de una entrega irrestricta del sujeto al Eros y al desasimiento del lazo social tradicional que imponía límites, tales como la obligatoriedad de la selección monógama. Aunque la teoría encontraría algunos obstáculos en el intento de identificar el goce “autoerótico” para estos casos, probablemente se las ingeniaría señalando que el sujeto poliamoroso sólo busca su propia satisfacción sin tener miramientos por su partenaire. Esta idea, por cierto, tendría que desconocer abiertamente la dimensión axiológica que han introducido estas prácticas en nociones tales como “responsabilidad sexoafectiva”, consentimiento, negociación, comunicación, etc.
La viñeta presentada contradice abiertamente los prejuicios teóricos que podrían derivarse de esa lectura del malestar contemporáneo. Muy por el contrario, lo que se observa es un sometimiento del sujeto a una renovada forma del lazo social que rige las relaciones amorosas. Siempre revestidos de un semblante de moralidad —la “responsabilidad sexoafectiva”, la idealización de las relaciones llamadas “sanas”, la no-posesividad, entre otras—, estos nuevos y bienintencionados preceptos atormentan a los sujetos cuando no logran encarnarlos. Configuran un conjunto de nuevos imperativos afectivos que ubican a los cuerpos en posición de ser poli-gozados. El sujeto poliamoroso debe estar siempre disponible para el goce del Otro, sin garantía de exclusividad. Si el sujeto incurre en cualquier práctica de resistencia a este acuerdo draconiano, estará presto a autosancionarse (“a veces siento que pido mucho”; “creo que terminamos discutiendo por mi culpa”) so pena de convertirse en alguien “tóxico” o “funable”.
Bibliografía
Anudos (2024). Convocatoria para el 3er Número de la Revista: La angustia en tiempos del impossible is nothing. Facultad de Psicología (FAPSI) Universidad Nacional de San Luis, Argentina. https://fchportaldigital.unsl.edu.ar/index.php/nudos/announcement
Bonoris, B. J., & Muñoz, P. (2017). El cuerpo histérico y la sustancia gozante. Anuario de Investigaciones, 24, 63–69. https://www.redalyc.org/pdf/3691/369155966036.pdf
Eidelsztein, A. (2017). Otro Lacan. Estudio crítico sobre los fundamentos del psicoanálisis lacaniano (2ª ed). Letra Viva.
Freud, S. (1930). El malestar en la cultura. En Obras completas (Vol. 21, pp. 57–140). Amorrortu Editores.
Lacan, J. (2008). El Seminario de Jacques Lacan. Libro 20: Aún [1972-1973] (1ª ed. 9ª reimpr.). Paidós.
Lacan, J. (2009). Escritos 1 (3ª Ed.). Siglo XXI.
Mas, M. F. (2017). Síntomas ¿actuales?. IX Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXIV Jornadas de Investigación XIII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología – Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
Naparastek, F. (2006). El goce de Freud a Lacan. Agalma. Revista chilena de psicoanálisis lacaniano, 2, 4-13.
Pelenur, M. S. (2024). La era del empuje al goce: Sobre el sujeto y el capitalismo desde los discursos de Lacan [Tesina de Grado, Universidad de Belgrano]. http://repositorio.ub.edu.ar/bitstream/handle/123456789/10657/
Sinatra, E. S. (2024, mayo 30). Actualidad de las entrevistas preliminares. 3er Conversatorio Clínico. Centro Decir.
Solís, A. M. (2023, agosto 1). Casos clínicos desde la orientación psicoanalítica [Video]. YouTube (ADIPA).
Cómo citar este artículo
Acuña Ditzel, J. (2024). El poliamor como malestar epocal. Revista Kotan, 1, 8-22.