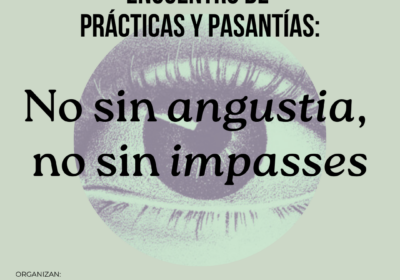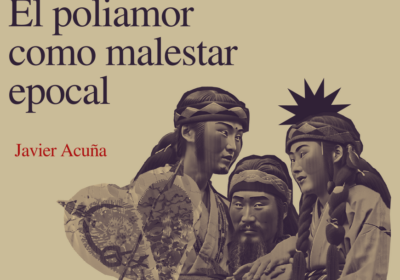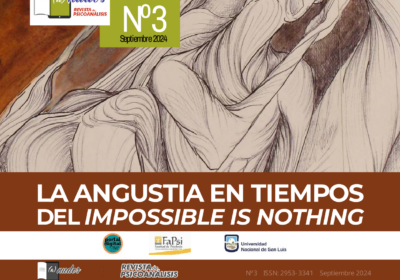El mito del retorno a la infancia. Estudio sobre la subjetividad en el envejecimiento
Andrés Haye, Alejandro Reinoso, Vladimir López, Ana María Solís
Escuela de Psicología
I. Resumen
A pesar de que la investigación y la intervención en tercera edad y envejecimiento es, tanto para investigadores como para profesionales, un campo complejo y compuesto de múltiples variables, la dimensión subjetiva propia del envejecimiento ha sido escasamente considerada. Además, continúa siendo dominante una visión que representa a la tercera edad en términos negativos, lo que contrasta con la representación de juventud como una condición privilegiada. Diversos estudios, sin embargo, sugieren que la representación de la vejez como un declive vital puede ser cuestionada. En el presente estudio nos preguntamos, precisamente, por la manera en que son sentidas y significadas las singularidades que constituyen la identidad personal y etaria de las personas de edad avanzada en Chile. Traer la voz de los adultos mayores a la investigación es un desafío contemporáneo y es en él donde se inscribe el presente estudio.
El presente estudio se propuso explorar aspectos subjetivos claves del envejecer a través de personas mayores que, habiendo cursado ya unos años del proceso de envejecimiento, puedan narrar su experiencia tanto para sí mismos como para compartirla en grupo. Para este fin, el estudio contempla metodologías de producción de relatos y conversaciones que sean susceptibles de ser posteriormente analizadas como discurso.
El estudio tuvo como resultado la identificación de organizaciones discursivas mediante las cuales se construye el fenómeno de la vejez en diálogo con discursos sociales sobre los adultos mayores. Dichas organizaciones gramáticas y semánticas permiten concluir que el envejecer es construido como una exterioridad, pues es algo que acontece en la dimensión de la corporalidad, tanto del cuerpo directamente vivido como del cuerpo como relación al otro (vivencia del otro), pero al mismo tiempo la vejez es atribuida por otros o a otros, y por tanto no es sentida como propia. Nos parece que esta experiencia del desconocimiento y del envejecer como una afectación mediada por la atribución del otro, es crucial para comprender la subjetividad del proceso de envejecimiento. En primer lugar, respecto de la condición sociocultural de la experiencia biográfica, la exterioridad y el desconocimiento subjetivo del envejecimiento se manifiesta en una resistencia o malestar respecto de los discursos y etiquetas dominantes en la sociedad. Respecto del eje de la estructuración psíquica del sujeto que envejece, esta tesis sitúa lo inconsciente en el centro de la pregunta por la vejez y la experiencia íntima del envejecimiento. En tercer y último lugar, la relación entre subjetividad y salud es compleja: por un lado el mantenimiento de la salud aparece como un factor positivo para la prolongación de la vida, que es la principal concepción del envejecer que emerge de las entrevistas, pero por otro lado las tecnologías biomédicas aparecen como artificios impuestos desde afuera, por la sociedad tecnologizada. Los resultados destacan la necesidad de incluir mejores dispositivos de escucha a los adultos mayores en estos tres planos.
II. Antecedentes
La investigación y la intervención en tercera edad y envejecimiento es, para investigadores y profesionales, un campo complejo y compuesto de múltiples variables (Baltes, 1987; Baltes, 1993; Muñoz, 2002). No obstante, la dimensión subjetiva propia del envejecimiento ha sido escasamente considerada, apareciendo en la investigación sobre el tema como mero complemento fenomenológico de estudios sobre demencia y depresión, o en relación a preferencias respecto de políticas de bienestar. Es así que, en el campo de la investigación e intervención en tercera edad y envejecimiento, continúa siendo dominante en nuestro medio una visión que representa a ambos conceptos en términos negativos, en tanto se trata del continuo contraste de la vejez con la juventud como condición privilegiada. Este punto de vista reproduce en el debate científico las representaciones sociales comunes sobre la vejez (Featherstone & Hepworth, 2005), y ve en ella un declive o, incluso, un residuo de lo que una vez fue, el ocaso de una plenitud perdida. El envejecimiento es concebido en términos negativos, literalmente, como el proceso en que se pierde la juventud.
Ahora bien, economistas han descubierto que, en la medida en que las personas envejecen, tienden al mismo tiempo a reportar mejores índices de felicidad o bienestar subjetivo (Blanchflower & Oswald, 2008). Otros estudios otorgan perspectivas similares (Herrera et al., 2011), sugiriendo que la representación de la vejez como un declive vital puede ser cuestionada. Así, la investigación en el problema del envejecimiento está comenzando a exigir una perspectiva distinta, comprensiva: considerar no solo lo que se pierde al envejecer, sino también lo que se gana y permite la conformación de una vejez que no sea una mera carencia de juventud, sino un momento autónomo y pleno (Rowe & Kahn, 2007; Zarebski, 2005). El presente estudio va, precisamente, en esta dirección. De ahí que su pregunta central apunte a la manera en que son sentidas y significadas las singularidades que constituyen la identidad personal y etaria de las personas de edad avanzada en Chile.
El ámbito de pertinencia de la pregunta por la subjetividad en el envejecimiento lo constituyen los procesos de cambio en capacidades específicas como memoria, atención, conducta orientada a metas, autorregulación, detección y reconocimiento de claves sociales o emocionales, motricidad y relación con el propio cuerpo, etc. El envejecimiento está asociado, sin duda, al estereotipo de un declinar continuo e ineludible de las capacidades cognitivas. Ello se contrapone con la visión del proceso madurativo con la que se analizan otras etapas de la vida y que presupone que, en la medida en que se gana experiencia, hay una creciente especialización y un uso más eficiente de los recursos cognitivos. El declinar cognitivo, junto al cambio en las capacidades físicas y sus implicaciones, es considerado, con frecuencia, el principal cambio psicológico asociado al envejecer. Ello es especialmente palpable en aquellos procesos que involucran la memoria episódica, las funciones ejecutivas de orden superior y las tareas que requieren altas velocidades de procesamiento (Grady, 2012). Esta noción se apoya en la vasta literatura dedicada al estudio del Deterioro Cognitivo Leve y la Demencia, pero además existe evidencia que sugiere que las quejas subjetivas a este respecto resultan buenos predictores de los cambios de la memoria y el funcionamiento cerebral en ancianos (Hohman et al., 2011). Sin embargo, la evidencia muestra que este consenso sobre el declinar de las funciones cognitivas es solo aparente. No todas las funciones psicológicas de orden superior declinan con la edad (Mather & Carstensen, 2005): mientras que la memoria episódica y la memoria de trabajo parecen declinar, otros procesos como el conocimiento de mundo (memoria semántica) y la regulación emocional no parecen verse afectados (Grady, 2012). Esto último es consistente con una mirada asociada en forma común al envejecimiento: la acumulación de experiencia y la sabiduría (Diersch et al., 2012; Featherstone & Hepworth, 2005; Hess & Auman, 2001). El bienestar subjetivo y los indicadores de felicidad también parecen recuperarse en las edades avanzadas. Uno de los focos de la presente investigación es este contraste. Pretendemos explorar entre adultos mayores y ancianos su discurso a la luz de los aspectos afectivos que enraízan percepciones y estrategias con respecto a las capacidades y dificultades que caracterizan su envejecimiento.
La concepción de un envejecimiento activo es lo que se promueve hoy en día en la mayoría de las políticas públicas de diversos estados nacionales. Ahora bien, esto sugiere que el envejecimiento individual está por un lado producido socialmente mediante discursos y prácticas y, por el otro, participando de la producción de estos mismos discursos y prácticas (Holstein & Minkler, 2003; Coupland, 2009; Powell & Hendricks, 2009; Nikander, 2009; Norrick, 2009; Wiliǹska & Anbäken, 2013). Así como el envejecimiento de la población es más que un mero fenómeno demográfico estadístico, de profunda implicación en muchos aspectos fundamentales de la sociedad, el envejecimiento de los individuos es más que un fenómeno psicobiológico; al mismo tiempo, es una construcción social y cultural. Cada sociedad define quién es viejo y quién no lo es, y qué debe hacer o no una persona mayor dentro de la organización social (Orellana, 2004). Es en este sentido que los discursos sobre envejecimiento, y los discursos de constitución de propia subjetividad por parte de las personas mayores, forman parte de un proceso social mediante el cual los cambios en nuestros cuerpos y comportamientos son objetivados mediante dichas prácticas y discursos, y así se tornan socialmente relevantes (Katz, 1996; Wiliǹska & Anbäken, 2013). Estas operaciones de objetivación implican la configuración de actitudes, es decir, posiciones valorativas respecto de la vejez, y sus múltiples facetas. El conocimiento de estas operaciones discursivas y prácticas mediante las cuales se construye el fenómeno de la vejez, tanto en su objetividad como en su valoración, es el campo dentro del cual se enmarca nuestra investigación.
La pregunta por la subjetividad, por lo tanto, no se dirige a conocer una presunta intimidad individual subyacente a las expresiones y formación en el discurso, ni se restringe a recopilar y ordenar las percepciones y evaluaciones de los adultos mayores, sino que busca interpretar modos relevantes de afectación de los sujetos mayores a través de las operaciones discursivas que articulan su propio hablar y pensar con las representaciones dominantes y políticas culturales de la vejez. Otro de los campos en los que se ha desarrollado investigación en subjetividad del envejecimiento desde un punto de vista cultural incluyen procesos de identidad en sociedades modernas (Norrick, 2009), desarrollo de espiritualidad y buen envejecer (Boswell & Boswell-Ford, 2010; Helmeke, 2006; Humboldt, Leal, & Pimenta, 2014; Lewis, 2001; Lowis, Jewell, Jackson, & Merchant, 2011; Snodgrass & Sorajjakool, 2011), o diferencias interculturales sobre recursos de afrontamiento asociados a religión, sabiduría o cosmovisión (Bailly & Roussiau, 2010; De Jager Meezenbroek, Garssen, van den Berg, van Dierendonck, Visser, & Schaufeli, 2012; Hallaj, Rafiey, Yadollah Abolfathi Momtaz, Teimori, Qholamreza Qaed Amini Haroni, & Sahaf, 2014; Perkins, 2010). Sin embargo, existe una gran variabilidad en estos estudios en torno a la teoría y la operacionalización de la subjetividad, así como de las nociones de discurso y cultura. Además, gran parte de la investigación en envejecimiento considera la subjetividad solamente como el rango de variación entre individuos respecto de contenidos pre definidos, sin atender a cómo estos contenidos se organizan para formar operaciones de toma de posición entre sujetos a través del lenguaje, por lo tanto, tampoco consideran cómo dichos contenidos afectan positiva o negativamente en función del lugar del sujeto en el discurso. Por ejemplo, la investigación sobre bienestar subjetivo, que mide la reacción de individuos frente a escenarios de la vida cotidiana para inferir el grado de satisfacción sentida ante la vida, solo obtiene de vuelta una imagen pasiva de lo que dicta el sentido común, sin cuestionar los discursos sociales del bienestar que estructuran la investigación o, al menos, sin darle la palabra al sujeto mismo. La subjetividad se entiende aquí como la condición de ser sujeto hablante, de poder enunciar una posición propia frente a otros, de ser un agente del discurso y de la cultura. Este concepto es relevante en el contexto de una problemática carencia de investigación sobre la subjetividad y el discurso del envejecimiento, que nos motiva a incursionar, aunque sea de manera exploratoria, en este terreno.
En síntesis, en el presente estudio nos hemos propuesto explorar algunas dimensiones subjetivas claves del envejecer, a través de personas mayores que, habiendo cursado ya unos años de envejecimiento, puedan narrar su experiencia tanto para sí mismos como para compartirla en grupo.
III. Metodología
El estudio se propuso explorar algunas dimensiones subjetivas del envejecer a través de relatos y conversaciones de personas mayores de diversas edades. Para este fin, se han contemplado metodologías de producción de relatos y conversaciones que permiten analizar la subjetividad en el discurso. Esto implica recurrir a una identificación de las representaciones, posicionamientos, afectos y problemas que ofrecen los relatos y las conversaciones de los mismos sujetos de la vejez, es decir, desde su propia voz. El estudio pretendió entregar una primera cartografía de los discursos predominantes en la vejez del Chile contemporáneo, entendiendo por discurso el entramado de temáticas, gramáticas, semánticas y problemáticas que articulan las conversaciones y relatos sobre la vejez propia.
Adicionalmente, para complejizar la indagación de aspectos psicológicos claves de la subjetividad asociada al envejecimiento, se ha diseñado un abordaje transdisciplinario, involucrando un diálogo sistemático entre escuelas teóricas y subdisciplinas diferentes: investigación social, psicoanálisis y neurociencias.
El estudio consistió en la realización de cuatro entrevistas grupales de tipo “grupo focal”, dos en Santiago y dos fuera de Santiago, dos solo de mujeres, una solo de hombres, y una mixta, todas con participantes entre los 67 y 86 años. Se analizaron los principales temas que emergen a propósito de la vejez y las posiciones subjetivas respecto de tales temas, así como de las grandes metáforas y motivaciones que subyacen y los articulan.
1. Caracterización de entrevistas
Nº1. Está compuesta por cinco mujeres entre los 77 y los 87 años. Residen en Osorno, Región de Los Lagos, y pertenecen a la clase social media-alta. El tono general de la entrevista es de una superficialidad fluida y el ritmo es acelerado debido al poco tiempo con el que se disponía en el momento de su realización (Una hora aproximadamente). El grupo, amigas entre sí, fue contactado a través de dos de las entrevistadas, quienes eran conocidas de la entrevistadora.
Nº2. El segundo grupo de entrevista está conformado por ocho personas, cuatro mujeres y cuatro hombres, todos miembros de un grupo de teatro de la comuna de Machalí, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. En general, el nivel socio-económico de los participantes es medio bajo y sus edades fluctúan entre los 68 y 85 años. El tono de la entrevista fue muy animado, reflexivo y participativo. El contacto con el grupo fue realizado a través de uno de sus integrantes.
Nº3. Está compuesta por tres mujeres que entre los 73 y 83 años. Residen en Santiago, Región Metropolitana, y pertenecen a la clase social media-baja. El tono general de la entrevista es de una conversación fluida, con bastantes risas y complicidad femenina. El grupo se conformó con participantes e varios talleres de adultos mayores de la Municipalidad de Santiago, contactadas directamente desde la Oficina el Adulto Mayor.
Nº4. La cuarta entrevista fue realizada a cuatro hombres vinculados a distintos talleres realizados por la Oficina del Adulto Mayor de la Municipalidad de Santiago, Región Metropolitana. Sus edades varían entre los 69 y 83 años y todos pertenecen a un nivel socio-económico medio. La entrevista, que contaba con un entrevistador hombre, además de la presencia de la entrevistadora de los otros grupos, estuvo marcada por el humor y complicidad masculina que dirigían muchas veces la conversación a un plano más bien banal. El contacto con el grupo fue realizado mediante la encargada de la Oficina del Adulto Mayor, quién a su vez contactó a los participantes (al igual que la entrevista N°3). Uno de los entrevistados debió abandonar la conversación por un imprevisto personal en el minuto 41 de entrevista.
2. Método de análisis
Sobre la base de un análisis temático de las cuatro entrevistas realizadas se identificaron las principales organizaciones tópicas de contenido que emergieron a partir del esquema temático de la entrevista. Posteriormente, se complementó el análisis de contenido con el de las posiciones subjetivas frente a las temáticas desplegadas en las entrevistas, así como el de las metáforas que subyacen y articulan dichas temáticas. Esta segunda fase, de carácter selectivo y relacional, de elaboración de las entrevistas buscó describir en profundidad, a través de un análisis interpretativo de discurso, no tanto qué se dice sino cómo se dice, los aspectos de la forma del discurso que, en todo caso, no son independientes de los contenidos y la forma en la que se articulan los contenidos. Metodológicamente, ésta ha sido una fase de análisis muy densa, volviendo una y otra vez sobre el mismo material con categorías analíticas diversas, triangulando los análisis en un equipo multidisciplinario. En su conjunto, el análisis produjo una caracterización de cuatro componentes del discurso de la vejez. El primer componente corresponde a las temáticas, que se exponen por separado en cada una de nuestras entrevistas, de modo de dejar expuestas las peculiaridades de cada grupo. Los productos de la segunda fase de análisis son problemáticas (tensiones y preocupaciones que animan el discurso), gramáticas (formas retóricas y sintácticas de organizar el discurso, transversales a los contenidos) y, finalmente, semánticas (temas o motivos profundos que permiten conectar significativamente unas gramáticas con otras), que se expondrán como sucesivas integraciones involucrando similitudes y diferencias entre las entrevistas.
A lo largo de todos los análisis se han intencionado preguntas y puntos de vista en tres ejes: la condición sociocultural de la experiencia biográfica, la estructuración psíquica del sujeto del envejecimiento y, la relación entre subjetividad y salud.
IV. Desarrollo de la investigación
1. Entrevista Nº1
En esta entrevista el envejecer es entendido como un “seguir la vida”, continuar con otra etapa en donde se tiene que (re)aprender a vivir. Las hablantes no se sienten personas “viejas” en tanto aquel significante es significado por ellas de manera negativa: como alguien que ya no puede desarrollarse solo, que está “decrépito” y “amargado”. No obstante, se reconocen viejas en tanto están obligadas a asumir una representación, impuesta por un tercero, que las categoriza como individuos en el declive de la vida según un criterio meramente etario. Para ellas el envejecimiento es una experiencia dual, es parte de la trayectoria del ciclo vital, pero también de un contexto donde están siendo leídas sistemáticamente mediante estereotipos, homogeneizaciones y desvalorizaciones.
Cuando una vez en la calle quedé en pana y me bajé del auto a mirar y pasa un joven en bicicleta… “abuelita quedaste en pana”, chuta me dijo a mí, yo… soy abuelita [risas] me sentí vieja.
Para las entrevistadas, parte del envejecer pasa exclusivamente por habituarse a ser leídas de dicho modo y por más de un interlocutor. El proceso de envejecimiento es también elaborado en términos de un “buen envejecimiento” y un “mal envejecimiento”. El buen envejecimiento está ligado a la idea de actuar de manera autónoma, para lo cual es requisito prepararse, principalmente física y económicamente. En contraste, el mal envejecimiento, se asocia al vivir dependiendo de los demás, cuya máxima expresión se encontraría en depender de un estado benefactor.
La manera en que, para las participantes, aparece más sistemáticamente la temporalidad es a través de la toma de conciencia acerca de sus propios cuerpos. Perciben, entre otras cosas, cómo sus organismos se van agotando, sus movimientos se hacen más lentos y parsimoniosos. Sin embargo, este desajuste no se limita sólo al cuerpo, sino que también sobreviene ante un mundo que va acelerando sus ritmos. Estos nuevos ritmos sobrepasan la habilidad de las entrevistadas para adecuarse a ellos. Por ejemplo, deben adaptarse a nuevos fenómenos culturales, como la educación que tienen los jóvenes o las configuraciones familiares actuales.
Nuestra época fue mejor que la tienen hoy día los jóvenes (…) porque nosotros a los 18 años ya teníamos la cabeza, ya que sabíamos lo que queríamos (…) sabíamos cómo iba a ser nuestro futuro, hoy día los jóvenes llegan a los treinta años y todavía no saben nada.
Pero es que ahora la vida es distinta, o sea que nosotros los viejos hemos aprendido a aceptar cómo es la juventud, porque antiguamente si mis hijos hubiesen pololeado, convivido, cuatro, cinco años con la polola y después se casan, me hubiese desmayado y mi suegra igual, pero hoy es como (…) mis nietas viven seis años, después se casan, y bien.
Para ellas, lo que caracteriza al envejecimiento en términos afectivos es que surgen demandas de una mayor atención, tolerancia, cuidado y paciencia. Demandas que, se espera, la familia pueda satisfacer. El relacionarse con las nuevas generaciones, nietos y bisnietos, se considera una ganancia afectiva ya que brinda la oportunidad de poder cuidar a nuevos familiares, con los que se pueden crear lazos diferentes a los que se tuvieron con los hijos. Otro aspecto central en la experiencia de envejecer es la pérdida de las obligaciones vinculares con sus esposos. Esta pérdida, que ocurre debido a que sus esposos han muerto, no es vivida como un duelo inacabable, sino como una experiencia liberadora, pues las salva de la responsabilidad de tener que cuidarlos, pudiendo dedicar su tiempo en otras actividades.
Por último, los afectos relacionados con la alegría disminuyen en su exteriorización, pero no en como son sentidos. Esta nueva forma de experimentar lofs afectos referidos a la alegría ocurre, en parte, ya que los principales otros (esposos y amigas) con los que se relacionaban las hablantes han muerto, o ya no pueden convivir con ellos de la misma forma en que lo hacían antes entre otras cosas, ya no pueden salir ni realizar las mismas actividades que hacían en conjunto debido a imposibilidades, principalmente, físicas.
Pero ahora último por ejemplo las amigas, yo tenía amigas que yo hablaba todos los días por teléfono, entonces digo voy a llamar… ¡Oh! deveras que no está.
2. Entrevista Nº2
Para los entrevistados el envejecer se comprende, principalmente, de dos maneras. Por un lado, lo sienten como parte de un proceso normal, vital, una etapa más de muchas otras por las que han transitado. Por otro, se sienten violentados por la imposición de una categoría -“vejez”- por parte de un otro institucional que establece, de acuerdo a una arbitraria decisión temporal, un antes y un después en múltiples aspectos de sus vidas. De acuerdo a estos hombres y mujeres, es el ámbito laboral de sus vidas, y productivo en general, uno de los que se ha visto obstaculizado continuamente por dicha categorización y la respectiva imposición de ciertas prácticas y nuevas condiciones que ello conlleva. Se sienten despojados de lo que por trabajo y esfuerzo les pertenece y, al mismo tiempo, desplazados a un segundo plano de exclusión total, de “inexistencia”. Por otra parte, sienten su condición de envejeciente como una “carga”, para cuyo sostén deben “prepararse”, a la cual deben hacer frente y ante la cual deben resistir. Cargan negativamente el significante “viejo”, y reivindican al “adulto mayor”, en una lógica invertida de resistencia, pues no logran darse cuenta de que es aquella la categoría madre entregada por un Estado al que insisten en criticar.
Yo entiendo, perdón pero si me preguntan a mí, envejecer es porque tengo que adecuarme, tengo que cambiar los roles porque la sociedad me lo exige. Y además que por ley me dicen una fecha, y de ahí para adelante yo tengo que cambiar de situación etaria.
Cuando logran conseguir algo que ellos quieren (refiriéndose a los nietos) y después el abuelo pasa a la trastienda (…) a un segundo plano (…) a la inexistencia.
La temporalidad se cuela sutilmente y aparece mediante la marca de un cambio de época. Surge lo que los entrevistados denominan “abuelos de antes” y “abuelos de ahora”, estableciendo una distancia importante entre ambas representaciones y situándose, con seguridad, en el segundo grupo. Insisten, principalmente, en la diferencia de autonomía que existe actualmente respecto a esos “viejos”, pues aquellos eran sabios, pero inmóviles, se convertían en un estorbo al transcurrir los años, eran “monumentos” intocables e imperturbables. En cambio ellos, los “viejos de ahora”, que se adjudican el saber y la praxis, intentan ubicarse de un nuevo modo al ritmo acelerado de la época actual
(…) Porque los jubilados de ahora que nos miran en menos que se yo, son un montón de profesionales, con una educación diferente, con una salud diferente, gente totalmente diferente que no… somos nuevas, viejos nuevos somos, para Chile somos viejos nuevos y Chile no tiene nada preparado para nosotros.
En cuanto a la afectividad, los entrevistados despliegan múltiples ámbitos en donde lo afectivo se pone en juego. Configuran un campo en el que la pérdida y la ganancia adquieren relevancia similar. Aparece la pérdida de compañeros de vida, de amistades y contemporáneos como un evento sustantivo. Una huella imborrable del proceso de envejecimiento, huella que, aseguran, dibuja un “vacío” profundo en ellos. No obstante, como un reverso, aparece también la ganancia, la adquisición de nuevos afectos que contrapesan aquellos que se han perdido y se seguirán perdiendo. Son los nietos y bisnietos quienes aparecen encabezando estos nuevos afectos. A través de ellos, los entrevistados sienten que pueden “prolongar su vida” entregando todas aquellas experiencias que han acumulado durante años de vivencias. Más aún, el entregar se convierte, para estos sujetos, en una necesidad imperiosa, como si la imposibilidad de aquello fuese sinónimo de muerte.
Entonces a mí no me gusta mucho mirar para atrás porque no sé de qué me sirve porque, quiero saber qué es lo que pasa para delante para sentirme viva. Y claro, veo eso de que todos esos proyectos se hicieron, lo que hice, lo que hice, lo que hice, las amigas, los amigos, y todo eso quedó, y eso como que duele un poco el alma, eso hay un vacío ahí. Ahí duele el alma (…) muchas cosas hechas y queda el vacío después.
3. Entrevista Nº3
Las entrevistadas plantean el envejecer como una “prolongación” de las diferentes etapas de la vida. Durante dicha prolongación se acumularía un conocimiento diferente, pero más profundo, que el que se adquirió en momentos anteriores. La vejez se vive como una experiencia de la cual no se tiene consciencia de origen, no se sabe cuándo ni cómo comenzó. Más bien es algo que se constata a través de la propia imagen marcada por el deterioro corporal y, también, por la mirada de un otro social y familiar que clasifica de acuerdo a criterios etarios. Sin embargo, las hablantes no se consideran “viejas”, pues se sienten bien tanto física como cognitivamente, manteniendo además una actitud “positiva” ante la vida. Sentirse viejas sería, principalmente, ser sujetos dependientes y sin motivación alguna. Es así como a lo largo de la entrevista surge, reiteradamente, el “quererse a uno mismo” como requisito fundamental para “estar bien” durante esta “etapa”. Pues aquello posibilitaría el auto-cuidado necesario para el buen funcionamiento corporal, cognitivo y social. A su vez, el poder preocuparse y ocuparse de sí mismas sería mucho más fácil de llevar a cabo en este tiempo cuando las responsabilidades de crianza ya no apremian.
Envejecer es vivir una prolongación de toda una vida, de la niñez, la juventud, todo. Son períodos que van pasando en la vida y uno no se da cuenta.” / “Y a mí me gustaría como último decir (…) que le sacaran como quien dice el jugo a los adultos mayores que están más potentes en su lucidez, en su profesión y lo extrajeran todo eso y lo tomaran en cuenta…
Por eso lo que yo digo es quererse (…) Entonces a quererse uno, uno va a ir al médico, se va a tomar los remedios sus horas y se va a cuidar. Eso se llama quererse.
Entre las entrevistadas hay un consenso en que se está viviendo una época diferente a la que ellas conocían. Se vive un periodo que las va sobrepasando. Los avances técnicos y tecnológicos, junto con las nuevas costumbres sociales, se vuelven difíciles de seguir. A pesar de su dificultad para adecuarse a ellos, los cambios deben aceptarse. Las hablantes se ven obligadas a seguir un ritmo cada vez más acelerado y a hacerlo con un cuerpo que ya no se mueve de la misma forma que antes, por lo cual no pueden cumplir las metas que se proponen con la rapidez que lo hacían en su juventud. Por último, ellas mencionan que viven en una “temporalidad prestada”, están viviendo de más puesto que ya criaron a sus hijos y ayudaron a cuidar a los nietos. En esta sobre-vida deben buscar nuevas tareas y motivaciones a las cuales dedicarse, enfocándose en mantenerse sanas.
En vez de ser los primeros, somos los últimos.
Las hablantes plantean que al envejecer se genera una mayor sensibilidad. Hay un acuerdo en que, con esta mayor sensibilidad, aumenta la necesidad cariño, principalmente por parte de los familiares. Este cariño es perpetuado mediante relaciones afectivas dentro de la familia, ya que para recibirlo es necesario haberlo dado, por ejemplo, al haber cuidado y tratado con ternura a la descendencia. Si no se dio cariño, éste no se puede esperar de vuelta. El dar cariño es una estrategia para lograr conseguir el afecto que se necesita durante la vejez. Paradojalmente, se debe mantener una especie de independencia con respecto a la familia, una distancia óptima con respecto al otro familiar, de lo contrario, podrían ser excluidas. Para estar bien afectivamente, plantean que deben tener la “mente positiva”, estar siempre contentas. Aun así, se hace patente cierta tristeza al hablar del cuerpo, en cuanto se compara con un mecanismo que va dejando de funcionar.
No, y es muy natural. Si tú has dado cariño, vas a recibir cariño. Si no has dado cariño, difícilmente recibes cariño. Y el cariño es más importante que los regalos. Mucho, mucho más importante que los regalos.
Tiene que decir: no me la va a ganar, no me la va a ganar. Yo todavía puedo, yo puedo.
4. Entrevista Nº4
Los hablantes describen el envejecer como un proceso donde se empieza a funcionar más lento y, por lo cual, prima la inactividad. El “achacarse” y permanecer inactivo es entendido como un “acercarse a la muerte”. Los entrevistados mencionan que se mantienen luchando para seguir tan activos como en su juventud, aspecto central para vivir bien. Su forma de permanecer activos es realizar diferentes actividades, tales como asistir a talleres o grupos folclóricos, hacer reparaciones en su hogar, etc. Por otra parte, viven la vejez como una pérdida implícita, tanto de sus facultades corporales como cognitivas, que buscan paliar mediante una amplia gama de conductas como, por ejemplo, ejercitando su cuerpo y su memoria. Esta pérdida no se logra elaborar explícitamente durante la entrevista, se vive como una experiencia cuya exposición prefiere interrumpirse o alivianarse, por ejemplo, mediante la risa. Por último, el envejecer es una etapa amarga, donde se lamentan por no haber logrado todas sus metas y, a la vez, un tiempo que permite el surgimiento de metas nuevas: obrar en beneficio de otras personas, compartir la experiencia que se acumuló durante la vida, etc.
Entonces, cuando uno tiene esa manera de tener algo que hacer, porque la persona que no tiene nada que hacer, se hunde. Se hunde (…) Pero entonces, esa gente es la que uno tiene que tratar de incentivarlos para que vivan. Porque no están viviendo, están esperando la muerte. Y eso es lo que uno no debe hacer. Algún día va a llegar, pero mientras tanto no llegue, yo vivo.
Los entrevistados concuerdan en que durante la vejez se vive un cambio de ritmo respecto del cuerpo y la época. En el primer caso ocurre que lo que se hacía habitualmente, durante la juventud, deja de poder realizarse con la misma facilidad y rapidez. Sin embargo, se puede hacer y conocer lo mismo que durante la juventud, sólo que de forma lenta y desde una nueva perspectiva. El cambio de época, en tanto, refiere a una pérdida con respecto a los valores de antes. Cobra aquí fundamental importancia el respeto y cómo es que éste ha sido dejado de lado por los jóvenes de ahora, situándose como objeto de crítica constante por parte de ellos.
Los entrevistados coinciden en que al envejecer se emocionan con más facilidad que antes. El emocionarse produce una sensación especial en la vida, la cual adquiere un tono afectivo que antes no tenía. Se vuelven más empáticos con los demás, se entiende mejor a las personas al ponerse en su lugar, cosa que era menos frecuente durante la juventud. Se tienden a emocionar más rápidamente ante los mismos hechos que en la juventud. Esta mayor sensibilidad viene acompañada de lo que ellos llaman “incontinencia emocional”, es decir, la mayor expresión de sus afectos y su más difícil contención. Esta “incontinencia emocional” la viven como un derecho que aparece con la vejez y que les permite emocionarse fácilmente, no así en la juventud, donde la facilidad de emociones no era bien vista. La pareja tiene una importancia fundamental en la vida de los participantes, sus esposas les brindan compañía y apoyo. Emocionalmente dependen de ellas, en ningún momento se plantean ni su muerte, ni su abandono. Por último, disfrutan y valoran la vida en comunidad que han adquirido en las instancias donde se acompañan entre sí miembros de los diferentes talleres de los cuales son parte.
V. Análisis y discusión de resultados
Expondremos los resultados analíticos en dos grupos: (1) los problemas en torno a los cuales gira el discurso de los entrevistados y que, implícita o explícitamente, motivan o energizan la subjetividad del envejecer y, (2) las formas de hablar y pensar relativamente repetitivas y compartidas que organizan las conversaciones en términos de lugares comunes y metáforas maestras.
1. Problemáticas subjetivas del envejecer
1.1. Autonomía/Dependencia
Entrevista Nº1: Las entrevistadas asocian la autonomía con un ideal de “buena vejez”. Articulan la autonomía como la posibilidad de movilizarse voluntariamente, de actuar y poder realizar, sin ayuda, las rutinas habituales. Estas articulaciones hablan de un estado, corporal y mental, en que puedan seguir activas mediante sus propios esfuerzos. Un “mal envejecer” sería uno que estaría lejos de la configuración de autonomía que tienen las participantes. Depender de otros es entendido como un problema para ellas y sus familiares. Sienten que se volverían una “carga” para sus familiares si tuvieran que depender de ellos.
Hay que buscarse alguna entretención, uno está más bien sola, porque los hijos se casan, tienen su familia, tienen su otra juventud, entonces uno tiene que entretenerse.
Yo pienso que uno a veces tiene que conformarse y no ser demasiado exigente, porque si los chicos a veces no te pueden atender, o no están, no están nomás, hay que pescar un libro, hay que mirar la tele, hay que conformarse.
Entrevista Nº2: Para los hablantes, la autonomía aparece como el elemento principal de una suerte de reivindicación de un lugar. Exigen un espacio para poner en práctica una independencia, de la que se sienten aún capaces. La dependencia, sea por imposibilidades físicas o cognitivas, les parece deleznable, pero tienen claro que es una posibilidad futura. Ante dicha posibilidad, no dudan en pensar en la eutanasia como un derecho. Poder elegir morir cuando ya no puedan hacer nada por sí solos les parece una opción justa.
Porque uno no sabe, la mente cómo te puede traicionar. Entonces mientras tú estés lúcida y tengas uso de razón como le digo a mi hijo, al menor síntoma de que yo ya esté cagada, por favor póngame al tiro en un hogar, al tiro, yo no quiero ser cacho de nadie.
Entrevista Nº3: Tanto la autonomía como la dependencia se articulan, principalmente, en torno a la familia. Se espera ser autónomo ante los parientes, pero también se desea poder depender de ellos. Se depende ya que para envejecer bien se necesita recibir más afecto, cariño y cuidado, por lo que se vuelve necesario mantener buenas relaciones afectivas con sus familiares. Al mismo tiempo, las entrevistadas se imponen la tarea de volverse más autónomas respecto a su familia, manteniendo el contacto “justo” con ellos. Esta autonomía permite que puedan preocuparse por ellas y re-dirigir las atenciones, antes brindadas a sus hijos, hacia su propia salud. También se depende fuertemente de un estado benefactor, el cual las ayuda mediante planes como el GES y otras asistencias sociales.
Entrevista Nº4: La idea de la autonomía surge en enunciados que tienen relación con la idea de envejecer bien. La autonomía se configura como un estado donde se tienen las energías para actuar sin ayuda. Las actividades más relacionadas con la autonomía, en el discurso de los hablantes, son: salir, aprender y poder compartir con su comunidad. Mediante estas actividades ellos pueden seguir realizando proyectos y buscar nuevas oportunidades para desarrollarse, algunas de las cuales no se tuvieron durante la juventud. El mantenerse autónomamente posibilita ayudar a sus esposas, a sus familiares y a sus conocidos en distintos tipos de tareas, principalmente domésticas, como lavar, planchar o cuidar el jardín. El depender de cuidados ajenos, según los hablantes, los igualaría a “estorbos” y los acercaría a la muerte, la cual caracterizan como un estado de inactividad. Para mantener su estilo de vida activo dependen fuertemente de instancias comunitarias, como los talleres que realizan. Por último, también dependen de beneficios estatales hacia la categoría del “adulto mayor”, como, por ejemplo, rebajas en la locomoción o en la salud. Beneficios no tan efectivos como les gustaría, pero que les permiten poder continuar su vida de la forma en que acostumbran.
1.2. Aceptación/Resistencia
Entrevista Nº1: Hay una aceptación progresiva del proceso de envejecimiento, mediante una habituación a esa experiencia. Pero esta habituación es aceptada cuando ocurre mediante un “buen envejecimiento”. El cual se configura, entre otras cosas, mediante aspectos que ayudan a sobrellevar la experiencia de la vejez tales como un contacto afectivo con la familia, el contar con dinero y la mantención de la autonomía personal. Se acepta el envejecimiento, pero no hay una resignación ante ese proceso. Saben que ya dejaron de ser funcionales y productivas, pero eso no les preocupa. Esta aceptación de la vejez pasa, en gran parte, debido a la importancia que le dan al espacio propio, un dominio propio de la vejez y que ellas reclaman como tal. Aquel espacio -tan simbólico como real- se encuentra lejos del ajetreo del mundo y de los jóvenes. Por otra parte, las entrevistadas coinciden en haber aceptado la muerte de sus maridos, experiencia que en general les resulta liberadora en tanto la enfermedad que los aquejaba podría -con mucha seguridad- haber implicado el cuidar de ellos durante su vejez, una carga extra que agradecen no llevar.
Yo pienso que el envejecimiento hay que irse preparando con tiempo… y aceptar, aceptar y tratar de mantenerse lo mejor posible. No encerrarse.
Finalmente, las entrevistadas se resisten a la homogeneización que se hace sobre la categoría etaria de la vejez, compuesta por individuos arrugados, decrépitos y con otras características semejantes de connotación negativa. Activamente se resisten a estas lecturas mediante la mantención de rutinas que les permitan ejecutar las actividades que ellas consideran habituales. Por último, se resisten a que el Estado se haga cargo de ellas, pues identifican su precariedad y poca funcionalidad. Lo anterior no les resulta problemático pues poseen lo recursos económicos necesarios para no recurrir a su asistencia.
Entrevista Nº2: La problemática aceptación v/s resistencia es la que cobra mayor fuerza en este grupo de hablantes, pues los tensiona al momento de preguntarse sobre lo que ellos consideran no sólo un buen envejecimiento sino también cuando se les cuestiona por su comprensión general acerca del envejecer. Reflexionan en torno al lazo social que los configura como sujetos y dan cuenta de un profundo malestar en relación a un otro estatal que los categoriza y los separa, que no les da lugar y que, junto a un otro joven, los relega a un lugar de “inexistencia”. No obstante lo anterior, que se erige en el discurso como un modo de resistencia, resulta paradójico aquello que estos sujetos son capaces de aceptar. Si bien es cierto que, por una parte, son críticos frente a un sistema que configura un discurso dominante acerca de la vejez, naturalizándola, reificándola y materializándola en asuntos concretos, varias de sus reivindicaciones tienen que ver con alcanzar un ideal que aquel discurso les impone y que se vincula a la funcionalidad y la productividad. En esta misma línea, se puede apreciar una provocación constante a la entrevistadora, quien es ubicada como agente de dicho sistema y responsable indirecta de sus demandas. Finalmente, resisten también el discurso biomédico, aceptando sólo parcialmente el intervencionismo práctico y respaldando aquello en un saber basado en su experiencia. La resistencia aquí tiene que ver con el no pensarse como “viejos”, una resistencia a lo que ellos mismos han denominado “exterminio”.
Entrevista Nº3: Hay una relación dual con el envejecimiento, se busca aceptar la idea de ir envejeciendo, como algo natural de la vida, pero se resisten activamente a reconocerlo en sí mismas. Plantean que hay que aceptar los límites corporales que vienen con la edad, y adecuarse a los ritmos más lentos del cuerpo. Sin embargo, actúan mediante auto-imposiciones que tienen como finalidad mantenerlas, idealmente, tan activas como en su juventud. Hay una aceptación que pasa por apropiarse del discurso dominante, que prescribe una buena conducta durante la vejez a través de la adscripción a diversas normas sociales como, por ejemplo, aceptar el discurso biomédico. En opinión de las hablantes, quienes no aceptan estas normas tienen la responsabilidad sobre cualquier dificultad que les pueda acontecer como, por ejemplo, el enfermarse. Las participantes se resisten a reconocer que los años puedan producir modificaciones en ellas y tratan de no quejarse de los cambios que les ocurren tanto física como mentalmente. Por ello hay una dificultad patente al confrontar la idea de que progresivamente pueden ir perdiendo sus facultades corporales y cognitivas.
Yo primero digo que nosotras, las personas mayores, en primer lugar tenemos que querernos. Querernos. (…) Por lo tanto controlarnos la salud, ir a los controles, hacer lo que el médico dice, cuidar la alimentación, que es muy importante, la alimentación es muy importante…
Entrevista Nº4: Se habla de forma paradojal acerca de la condición de personas mayores. Esta condición se acepta cuando aparece en enunciados donde es entendida como una oportunidad para aprender, compartir experiencias y habilidades, entre otras ocupaciones asociadas con la autonomía. A lo que se resisten es a aceptar la condición de personas mayores asociada al deterioro físico y mental. La forma que toma esta resistencia es seguir realizando actividades. No dejando de hacer cosas que consideran importantes ni rechazando nuevas oportunidades, aunque cumplirlas implique un esfuerzo mayor, debido al enlentecimiento del ritmo corporal.
Las cosas que hacía antes, las hace más lenta. Tiene menos movilidad. Bueno, depende de cada uno si quiere salir o no salir. Todas esas cosas. Estudiar, refrescar la memoria, es lo principal. La memoria activa, para que… no achacarse, estar ahí postrado en la casa. Lo mejor es salir y entretenerse en algo.
2. Gramáticas del envejecer
Hemos identificado tres principales juegos de lenguaje en los que, o por medio de los que, se habla del envejecer con sus afecciones, temporalidades y alteridades: el lenguaje de la lucha, del desfase y del funcionamiento. Tras describir resumidamente cada una de estas formas genéricas de hablar sobre el envejecimiento, se analizan por separado comparando las cuatro entrevistas.
Primero, los entrevistados usan metáforas que dan cuenta de una especie de batalla por aferrarse a la vida que consiste en un esfuerzo de adaptación, en una resistencia a fuerzas que cruzan la experiencia de envejecer, y un prepararse para la vejez reuniendo diferentes tipos de recursos (por ejemplo, económicos y técnicos) que sirven de armas en el contexto de una situación de envejecimiento que es sentida como una tensión. Esta tarea se vuelve un imperativo para un buen envejecer, ya que para no pasar penurias uno debe saber “armarse” para enfrentar esta nueva etapa. En la medida en que los hablantes se posicionan desde un lugar de resistencia, la gramática de la lucha cruza los relatos de manera transversal; significantes como “misión”, “preparación”, “exterminio”, etc., son parte de este entramado. Los hablantes se paran frente a la vejez desde una trinchera propia. En último término, la lucha está intrínsecamente ligada al no estar activo: se puede seguir viviendo mientras se siga luchando. En el discurso de los hablantes la vida se identifica con la actividad, y esta última se configura como una lucha contra la muerte.
En segundo lugar, encontramos múltiples formas de desfase, temporal y epistemológico, que se consideran propias de la experiencia de envejecer, donde el desfase epistemológico se relaciona con el no entender a los jóvenes. Los hablantes se ven desplazados respecto del lugar que ocupan los jóvenes, sienten que pasan a ocupar el último lugar en la sociedad. Con respecto a las relaciones familiares aparece la idea de que le han entregado todo lo que podían, por lo cual se vive en un sobre-tiempo. Sin embargo, dicho sobre-tiempo se experiencia en un mundo que no se comprende del todo, que no es fácil de aprehender para ellos. Por último, los entrevistados dan cuenta del desfase como un enlentecimiento propio, que los ha dejado atrás, en otra época. Se habla, por tanto, del envejecimiento en términos de un desfase no sólo temporal, sino también generacional, cultural y epistémico.
Tercero, el discurso del funcionamiento y el disfuncionamiento articula una serie de enunciados que caracterizan a “los viejos” como personas que ya no funcionan fisiológica ni cognitivamente porque caminan lento, no se pueden movilizar ni pueden coordinar sus ideas adecuadamente. Esta gramática está estrechamente relacionada a la autonomía que los entrevistados buscan mantener. Procuran permanecer activos, tanto física como cognitivamente, realizando distintos tipos de actividades grupales e individuales. El aspecto cognitivo aparece con fuerza mediante esta gramática. Sin embargo, se habla del cuerpo análogamente a como se habla de una máquina que funciona, pero que llega un punto donde sus engranajes se detienen.
2.1 La metáfora de la lucha
Entrevista Nº1: Las participantes usan metáforas que dan cuenta de una especie de lucha para aferrarse a la vida, que consiste en prepararse para la vejez reuniendo diferentes tipos de recursos como, por ejemplo, económicos y técnicos. La vejez se vuelve un momento donde ya no se pueden acumular más recursos al no poseer las mismas habilidades, o la misma vitalidad, que tuvieron cuando jóvenes. Esta tarea se vuelve un imperativo para un buen envejecimiento, ya que para no pasar penurias, explicitan, uno debe ser inteligente y “armarse” para esta nueva etapa. Un arma que cobra relevancia, en una lucha contra la vejez, es la dimensión del humor, se ríen de sí mismas y de lo que les ocurre, por lo cual no lo viven como una tragedia, sino que lo des-dramatizan.
Entrevista Nº2: Esta gramática es la que cobra mayor relevancia en el discurso de los entrevistados. Cruza el relato de manera transversal en tanto los hablantes se posicionan desde un lugar de resistencia. Significantes como “misión”, “meta”, “preparación”, “exterminio”, etc., son parte de su discurso. Su enemigo no es sólo un otro estatal, sino también un otro familiar, aquellos que son parte de su propio círculo de relaciones íntimas y que los desplazan a segundos y terceros planos.
Por eso que te digo que yo todavía no cumplo con la misión… no tengo la misión cumplida, todavía me queda mucho que dar. Dios quiera que me pueda dar vida y salud, para poder lograr lo que anhelamos entre nosotros como personas. Porque eso es bonito, vivir la vida así de esa manera, a uno le dan deseos de seguir adelante.
Entrevista Nº3: En esta entrevista no hay una idea de lucha explícita, ellas no hablan del envejecer dentro de una lógica de conflicto. Sin embargo, coinciden en que habría sido mejor prepararse acumulando armas y recursos para lograr envejecer bien. Para las entrevistadas uno de los mayores conflictos tiene que ver con la soledad
que suele gobernar la vejez y cómo se pueden armar estrategias para afrontarla.
Entrevista Nº4: En este grupo los participantes usan metáforas que tienen que ver con una especie de preparación para una lucha que consiste en aferrarse a la vida, donde se deben acumular los recursos necesarios para sobrellevar una nueva condición etaria. Para poder envejecer bien, los hablantes plantean que se debe haber conseguido recursos, tales como una casa y una jubilación. Este proceso de acumulación únicamente se puede lograr durante la juventud, ya que en la vejez no se tienen las fuerzas necesarias para hacerlo. La metáfora de la lucha aparece, más explícitamente, al hablar de las pérdidas de diferentes habilidades y recursos que se tenían en un tiempo anterior y que les permitían cumplir con sus objetivos. Sin embargo, frente a estas dificultades se debe luchar con dedicación y esfuerzo, dando la pelea hasta el final. No hay que preocuparse de la victoria o la derrota, solo importa la satisfacción ganada durante la lucha. Esto, en último término, lo convierte en una lucha contra la muerte, la cual está intrínsecamente ligada al no estar activo. Se puede seguir viviendo mientras se siga luchando, independiente del resultado de estas batallas. En el discurso de los hablantes la vida se identifica con la actividad y, esta última se configura como una lucha contra la muerte.
Yo primero quería reiterar eso, que yo considero que es indispensable la preparación, igual como se prepara una persona que no es atleta, pero que quiere participar en una maratón. A nosotros se nos viene una maratón, que vamos a tener que todos correr como adulto mayor, entonces yo considero que es indispensable prepararnos o que los adultos mayores se preparen, sean preparados, para poder correr esa maratón, preparación física y psicológica fundamentalmente.
2.2 La noción de desfase
Entrevista Nº1: Esta gramática predomina en la entrevista, lo cual posiblemente ocurre debido al lugar geográfico donde viven las participantes. Vivir en el sur del país configura un estilo de vida más tranquilo que el de las grandes urbes. Este desfase se da en la percepción que tienen las entrevistadas sobre la velocidad de las cosas. Sienten que sus cuerpos tienen un ritmo más lento que en su juventud, mientras que perciben cómo el mundo cambia de forma acelerada. Debido a que les es más difícil desplazarse, ellas ya no pueden relacionarse con el entorno de la misma forma que lo hacían antes, entre otras cosas, no pueden utilizar escaleras o movilizarse en los mismos lugares donde solían hacerlo, por la dificultad de hacerlo sin ayuda. Sin embargo, tienen su propio espacio de la vejez, lejos del ajetreo de la juventud y los ritmos acelerados del mundo. Un espacio que les es cómodo y desde el cual pueden aceptar este desfase.
Hay que aprender a vivir la vejez, porque es otra etapa, otra etapa de la vida que uno no se ha imaginado que iba a ser así, ya… entonces uno tiene otra manera, otros horarios para levantarse, otro horario para comer todo eso como que ya no ocurre como era cuando éramos más jóvenes.
Entrevista Nº2: Esta gramática pierde relevancia al interior del discurso de los hablantes, pues si bien es cierto identifican y acusan un desplazamiento feroz por parte de otro, ellos se presentan como “abuelos de ahora” e insisten en que, en gran medida, depende de sí mismos el no quedarse fuera, el no ser “tirados al precipicio”. Sin embargo, el desfase se observa decisivamente en otro plano: la escasa conciencia del propio proceso, como si la vida estuviese desfasada de sí misma.
Yo creo que uno como que toma poca conciencia cuando empieza el proceso de envejecer. Por lo menos para mí ha sido así, uno no se da cuenta, como que no percibe que se está metiendo en una nueva etapa hasta que ciertas cosas se lo van indicando.
Yo entiendo, perdón pero si me preguntan a mí, envejecer es porque tengo que adecuarme, tengo que cambiar los roles porque la sociedad me lo exige…
Eran otras épocas, yo nací en el campo y era un solo respeto que se le tenía a los padres, a los abuelitos. Para nosotros era un monumento un abuelito, porque estaba lleno de cosas interesantes…
Entrevista Nº3: En la entrevista hay múltiples formas en que se habla del desfase. En primer lugar tiene que ver con el no entender a los jóvenes. Los jóvenes son una alteridad que se ha configurado de forma distinta a como ellas fueron configuradas por sus condiciones sociales. Las hablantes se ven desplazadas respecto del lugar que ocupan los jóvenes, sienten que pasan a ocupar el último lugar en la sociedad. La experiencia de desfase epistemológico con las nuevas generaciones las remite a un mundo cultural que les resulta extraño, ajeno. La tecnología escasamente se usa y son conscientes sobre lo nociva que puede resultar para la vida. Hay un desfase en el saber y en la práctica de los valores que a ellas les enseñaron pero que ya no se perpetúan.
¿Cómo le vamos a pedir a los niños que sean como nosotros si ellos están viviendo otro mundo, están viviendo otra vida?
Entrevista Nº4: Los participantes dan cuenta del desfase como un enlentecimiento propio, que los ha dejado atrás, en otra época. En primer lugar ellos se representan como “una especie en extinción”, debido a que el mundo donde se configuraron como sujetos va quedando en el pasado, debido a que se ha dejado de perpetuar la educación que ellos recibieron. Además, en este mundo no hay panoramas pensados para ellos, las formas de entretención públicas están orientadas hacia los más jóvenes, relegándolos a optar por escasos pasatiempos como, por ejemplo, los que tienen lugar en los centros para los adultos mayores. La llegada de nuevas tecnologías es vivida, en primera instancia, como un cambio que altera la forma en que son llevadas a cabo diferentes labores a las cuales se habían adecuado, por lo que les cuesta acostumbrarse a estas nuevas formas. Sin embargo, también es una oportunidad para adaptarse, ya que la tecnología abre un espacio en el que continuar aprendiendo.
La Ley te dice a los 60 y te tiran para el precipicio.
Para mí es un proceso de… Es un proceso de la vida. A algunos llega a veces jóvenes, otros logramos pasar y llegamos a una edad de adulto, y después pasamos a otra etapa que es de la tercera edad, y en la cual a mí me ha dejado por conclusión que es una etapa muchas veces de olvido, que a la persona de la tercera edad como que se la aísla, como que está en el rincón, como que no tiene opinión.
El vocabulario del chileno, la manera de hablar, cada día es peor. Nosotros, yo me acuerdo, nos sentábamos en la mesa y pobre que habláramos mal. Y todos a la hora. Ahora cualquiera hace lo que quiere (…) Había un respeto, a lo mejor era excesivo, pero la casa tenía otra forma.
Ese es el viejo inútil, entre comillas también. Ése es el viejo inútil. Pero una persona que está activa, un hombre que está activo, que llegue a la casa y «Mira, pinté aquí, puse este clavo, puse este cuadro», uno sabe que está vivo. Pero si está sentado en una silla ahí, mirando cómo pasan las moscas…
2.3 El lenguaje del (dis)funcionamiento
Entrevista Nº1: Esta gramática cobra fuerza en los momentos donde las entrevistadas hablan acerca de cómo representan el envejecer. Se articula una serie de enunciados que caracterizan a “los viejos” como personas que ya no funcionan fisiológica ni cognitivamente, que caminan lento, que no se pueden movilizar con facilidad ni pueden coordinar sus ideas adecuadamente. Las entrevistadas intentan diferenciarse de esta representación del “viejo” disfuncional. En primer lugar, lo hacen señalando que funcionan bien cognitivamente, o “de arriba”. En segundo lugar, buscan atenuar los efectos del envejecimiento mediante rutinas, como el establecimiento de horarios para dormir y comer, que les permitan seguir funcionando en distintos aspectos.
El disfuncionamiento se configura como la incapacidad de mantener diversas actividades necesarias para vivir como caminar, pensar o levantarse de la cama, entre otras. Sin embargo, al estar envejeciendo en un sistema que estructura la vida desde la óptima funcionalidad, se les prohíbe realizar diferentes actividades que, si bien es cierto ya no realizan como antes, sí son capaces de llevar a cabo por sí solos, pero que les son vedadas debido a límites etarios impuestos por una exterioridad estatal.
Y claro, mira si yo hace treinta años atrás. Hubiera sabido que no me podría mover, que me tenían que bajar de ahí de mi piso 18, cuatro o cinco escalas, los chicos en silla de rueda, más abajo también, porque no tienen ramplas en mi edificio, porque el caballero se ahorró, entonces piso por medio que no hay ascensor, entonces qué pasa: que paso encerrada, el único día que yo tengo, es cuando vengo aquí… entonces eso es lo que a mí me molesta.
Entrevista Nº2: En este grupo, la gramática del (dis)funcionamiento está estrechamente relacionada a la autonomía que los entrevistados buscan mantener. Procuran permanecer activos, tanto física como cognitivamente, realizando distintos tipos de actividades grupales e individuales. El aspecto cognitivo aparece con fuerza mediante esta gramática, pues saben que tienen que ejercitar su mente y que aquella es la única forma de seguir siendo útiles. A su vez, la enfermedad física es el mayor símbolo del no-funcionar o funcionar mal. Por ello se cuidan y rehúyen de ella. El ser funcionales les asegura una prolongación de su vida y mantener a raya la muerte. El ser funcionales les permite resistir, pero también los somete.
Entrevista Nº3: En el discurso de este grupo, la autonomía se configura mediante el funcionamiento social y corporal. Las participantes tienen conciencia de que, en la vejez, se camina más lento y de que se olvida más fácilmente. Sin embargo, tratan de no exteriorizar, o de no mencionar, esta experiencia de deterioro. Para lograrlo expresan que realizan ejercicios mentales, reiterando que físicamente “se encuentran bien”. No obstante, se habla del cuerpo análogamente a como se habla de una máquina que funciona, llegando a un punto donde sus engranajes se detienen. Esta objetualización del cuerpo, que se enuncia mediante la metáfora de la máquina, implica que llegará un momento en el que no se podrá hacer lo que antes era habitual, momento en el que “fallarán” los engranajes.
Entrevista Nº4: Esta gramática aparece cuando los hablantes utilizan la metáfora de la máquina para comparar sus cuerpos con artefactos que dejan de funcionar como antes, ya que inevitablemente el tiempo los “oxida” y no les permite movilizarse más. Mediante esta metáfora hacen alusión a cómo han vivido experiencias que hacen patente su deterioro corporal. Sienten que sus cuerpos ya no funcionan como antes, por ejemplo, al caminar más lento o al recordar menos. Si no hacen nada – si “se dejan estar”-, este deterioro se vuelve más rápido e inevitable.
Entonces, cuando uno tiene esa manera de tener algo que hacer, porque la persona que no tiene nada que hacer, se hunde. Se hunde.
Una de las cosas que yo siempre con mi señora hacíamos en clases de folclor, porque ella baila bastante. Lo que más le marcábamos a la gente, es que la persona que se queda, el adulto mayor que se queda atrapado, es igual que una máquina. Si tú tomas una máquina y la dejas en el patio, un invierno y después no camina más.
Hay una pérdida de la… Uno está acostumbrado a un ritmo. Y resulta que de repente tú, por ejemplo, te levantabas a las 7 de la mañana, salías, o a las 8 de la mañana, salía a las 9. Y de repente te paran eso, y uno se queda, y se queda, y parece que empieza a sentir todos los dolores, todo lo que no escuchaba antes, parece que le empieza a… Los años no pasan. No pasan, sino que se le van quedando. [Risas] Esa es la verdad. Parece que uno va llenando una mochila, entonces siente un peso en los hombros.
VI. Conclusiones
La temática emergente más general en todos los grupos, que responde directamente a la pauta de entrevista, es el padecimiento del envejecer, que aparece como una experiencia dual: es parte de la trayectoria del ciclo vital, pero también de un contexto donde están siendo leídos sistemáticamente mediante estereotipos, homogeneizaciones y desvalorizaciones. Por un lado la experiencia corporal y por otro, de manera inextricable, la experiencia cultural. En su complejidad biológica, psicológica y social, sienten el envejecer como una “carga”, para cuyo sostén deben “prepararse” y a la que deben hacer frente y resistir. Los entrevistados mencionan que se mantienen luchando para seguir tan activos como en su juventud, aspecto central para envejecer bien. Pero, al mismo tiempo, viven la vejez como una pérdida implícita, tanto de sus facultades corporales como cognitivas, que buscan paliar a través de una amplia gama de conductas como, por ejemplo, ejercitando su cuerpo y su memoria. La ambivalencia o dualidad del envejecer aparece también bajo la amargura de envejecer, donde se lamentan por no haber logrado todas sus metas, pero, al mismo tiempo, ven en este periodo el surgimiento de nuevas metas nuevas como actuar en beneficio de otras personas, compartir la experiencia que se acumuló durante la vida, etc.
Esta observación integrativa de la experiencia del envejecer como una experiencia problemática puede especificarse en términos de tres componentes del discurso de los entrevistados. Un primer componente refiere a las formas predominantes de la alteridad, es decir, a lo otro de sí frente a lo cual y por relación al cual se toma posición subjetiva. Todo discurso está simbólicamente estructurado en relación a un otro. ¿Cómo se construye la alteridad en el caso del discurso del envejecer? Los otros dos componentes refieren a formaciones simbólicas que se usan para intentar resolver las problemáticas y para conectar entre sí las gramáticas que motivan y organizan la conversación, en términos de construcciones semánticas o teorías implícitas en el discurso.
1. Relación al otro
De manera transversal a los grupos de entrevista, la relación al otro aparece como un problema, dada su profunda ambivalencia. El otro institucional (el Estado) y el otro joven se configuran de forma paradójica, ya que por un lado constituyen una alteridad que, por ejemplo, les permite aumentar su tiempo de vida con los avances médicos o les brinda un mejor envejecimiento, sumado a la entrega de los recursos mínimos para su manutención. Por otro lado, este otro les impone diferentes restricciones, como la posibilidad de realizar diversas actividades al enmarcarlas en la categoría “adulto mayor”. Por todo aquello, la alteridad aparece en el discurso del envejecer como paradójica: habilita y restringe al mismo tiempo.
Entrevista Nº1: En la entrevista surgen enunciaciones que configuran una relación problemática con otro, principalmente un otro joven y un otro Estado. Este otro Estado se configura de forma paradójica, por un lado les permite aumentar su tiempo de vida con los avances médicos y es legitimado debido a que puede brindarles un mejor envejecer al entregarles los recursos mínimos para seguir viviendo, Sin embargo, no se desea depender de él. Por otra parte, este otro les impone diferentes restricciones, como el restringirles la posibilidad de realizar diversas actividades, al relegarlas a la categoría de “adulto mayor”. La segunda otredad que se distingue del propio sujeto se da en la forma de lo joven que, muchas veces, da cuenta de la vejez al señalar algún tipo de disfuncionalidad como lentitud física o fallas en la audición. Por último, aparece el otro familiar, que se vuelve una oportunidad de vivir una nueva dimensión afectiva y que para las entrevistadas es una característica de la vejez pues permite relacionarse con las nuevas generaciones de nietos y bis-nietos.
Entrevista Nº2: En este grupo de entrevista, los sujetos demandan a otro Estatal y a otro joven un trato distinto, un trato mejor. Critican firmemente a esos otros, pero no quieren marginarse de ellos. Por una parte, se le exige a ese otro Estatal ser garante de su bienestar general, principalmente en el ámbito económico y de la salud. Por otra, se insta a ese otro joven a recibir lo que ellos tienen por entregar, pues cuentan con un saber basado en la experiencia personal que consideran invaluable para el porvenir de la juventud.
Y nosotros, los adultos mayores, tenemos sentimientos que a veces son sentimientos que son chocados con el choque grande que hay de la juventud, que nosotros, al menos yo, no lo acepto. Porque no hay respeto, somos mal mirados, muchas veces nos utilizan, entonces hay cosas que nos molestan.
O no somos viables para el hospital, no somos viables para el Ministerio no somos viables. O sea que si me toca hospitalizarme, me mandan a una salita de los abuelos, porque esta cuestión de tratarte de abuela y no de señora también pica, pica muchísimo.
Porque acá en Chile no están preparados los Gobiernos, para atender al adulto mayor, aunque ha avanzado bastante, pero no está preparado, debiera de haber… por lo menos tomar más en cuenta al adulto mayor, porque no todos se enferman de la cabeza, pueden ser minusválidos pero tienen su mente lúcida y pueden dar opiniones.
Entrevista Nº3: Se establece una relación problemática con un otro joven, condición que en muchas ocasiones ven en sus nietos, a quienes describen como sujetos poco preocupados por ellas. Este otro joven está ubicado en el lugar de un no saber, saber que ellas sí poseen y que desean poder entregarles, pero que aquel otro no está dispuesto a recibir. También se configura una relación con un otro Estado, del cual se depende para poder vivir bien ya que entrega las herramientas, recursos y ayudas sociales que permiten mantener una vida saludable. Las participantes se apropian del discurso dominante -que prescribe una buena conducta durante la vejez- mediante la adscripción de diversas normas sociales como, por ejemplo, aceptar el discurso biomédico o avanzar con una actitud positiva en la vida.
Yo, lo que yo le diría a la juventud, es que tengan paciencia con los viejos, y que los escuchen. Es tan importante escuchar a los viejitos que se desahoguen cinco minutos, y quedan como… Qué importante, qué importante…
Así que me las he ido puro paseando. Hago los dos viajes del tour de la tercera edad. Tenemos derecho a dos viajes en el año. Yo hago los dos viajes, con todos los tour opcionales.
Entrevista Nº4: En el discurso, los entrevistados dan mucha importancia a la relación con sus esposas, pues son ellas quienes los apoyan y escuchan continuamente, configurándose como un otro del cual dependen en gran medida. La relación con la sociedad, o diferentes instancias institucionales, se valora en cuanto se puede funcionar y trabajar con ella, pero pasa a una relación dominada por la vergüenza cuando se observan como un estorbo, y no se sienten productivos. Otra relación es la que se tiene con los jóvenes, quienes, aseguran, los niegan como interlocutores válidos, utilizando expresiones que denostan su condición etaria. Por su parte, los hablantes envidian la mayor vitalidad y aptitudes de la juventud, características que ellos ya no tienen, pero que según su percepción, muchos jóvenes tienden a desperdiciar.
Tengo una gran envidia por los jóvenes, pero no, no estoy enojado contra ellos, porque generalmente la persona de edad está enojada con los jóvenes, porque son jóvenes, porque se mueven, porque tienen otras actitudes. Porque uno tiene que aprender, cuando tiene más edad, comprender a los demás. Lo que antes a uno le ofuscaba, tratar de entenderlo, tratar de ponerse en el lugar de otra persona.
2 Semántica de la preparación
El análisis condujo a identificar dos articulaciones de pensamiento que permiten conectar, en la conversación, las distintas gramáticas y metáforas maestras, así como responder de algún modo a las problemáticas constitutivas del discurso del envejecer. La primera de estas semánticas remite a una anticipación respecto de la experiencia de vejez en la forma de un nivel previo al actual y que cumple una función de favorecer, de antemano, las condiciones del propio envejecer.
Entrevista Nº1: La semántica de la preparación se da en formas de hablar sobre el envejecer que unen las gramáticas de la lucha y el (dis)funcionamiento. Esto implica haber acumulado ciertos recursos que les puedan servir para resistir el disfuncionamiento de sus cuerpos, tanto físico como mental. Esta semántica, entonces, une maneras de hablar que permiten enlazar las ideas de una vejez que implica, además de un disfuncionamiento corporal, cierta preparación mediante la acumulación de recursos. Los recursos más mencionados son los económicos, tecnológicos y materiales. La acumulación de estos se debe haber logrado durante la juventud, cuando había un funcionamiento corporal adecuado a las condiciones de producción laboral o material. Las entrevistadas están conscientes de no haber acumulado todos aquellos recursos, vale decir, de “no haberse preparado para la vejez”, lo que implicaría depender de la asistencia estatal. No obstante, y en paralelo, reconocen la suerte de no necesitar de aquello debido a su solvencia económica y a la de sus familiares directos.
Yo creo que lo ideal es prepararse económicamente para la vejez, eso es importante, porque… una jubilación no sirve (…) Entonces si uno es inteligente puede armarse, puede tener algo.
Yo creo que imposibilita si es que uno no se prepara para eso, y si uno tampoco no hace contacto con la familia, yo creo que la unión de la familia ayuda a tener un envejecimiento más sano.
Entrevista Nº2: La semántica de la preparación surge con fuerza en este grupo como respuesta a las problemáticas de la autonomía/dependencia y aceptación/resistencia, pero no como respuesta a cada una de ellas sino como una salida intermedia. Ante la imposibilidad de conservar eternamente la autonomía y la negación a aceptar aquello que consideran nefasto, como llegar a ser un “viejo” decrépito, de rincón, inútil y enfermo, ven la preparación física, psicológica y económica como una especie de solución de compromiso.
Yo primero quería reiterar eso, que yo considero que es indispensable la preparación, igual como se prepara una persona que no es atleta, pero que quiere participar en una maratón. A nosotros se nos viene una maratón, que vamos a tener que todos correr como adulto mayor, entonces yo considero que es indispensable prepararnos o que los adultos mayores se preparen, sean preparados, para poder correr esa maratón, preparación física y psicológica fundamentalmente.
Entrevista Nº3: En el discurso desplegado por las entrevistadas no hay una idea clara de preparación ante la vejez. En parte, debido a que las hablantes concuerdan en que la senectud es una época que ha “llegado muy rápido” como para poder prepararse. Debido a que en el pasado no hubo una preparación activa, lo que se hace en el presente es llevar a cabo prácticas de mantención que permiten luchar contra el proceso de deterioro corporal. Para esto deben estar conscientes de los cambios que ocurren en sus cuerpos, dentro de las dimensiones físicas y cognitivas. Más que haberse preparado para la vejez, ellas buscan formas de sustituir lo perdido, por ejemplo, al utilizar una agenda como sustituto de la memoria. Finalmente, mencionan condiciones que fueron vitales para asegurarse un buen envejecimiento como, por ejemplo, el haber nacido en una familia en la que no hubo separaciones conyugales.
Entrevista Nº4: En este grupo, la semántica de la preparación ocurre mediante formas de hablar sobre el envejecer. En primer lugar se debe guardar fuerzas, porque eso les permitiría seguir activos en el mundo cumpliendo distintos objetivos y paliando el deterioro físico. Envejecer bien implica contar con recursos económicos, los que deben haber sido logrados a lo largo de la vida, ya que la vejez es, usualmente, una etapa en la que las personas enfrentan más necesidades. Por último, la preparación incluye preguntarse, en la etapa de juventud, cómo serán y qué harán cuando sean mayores. Esto, debido a que no hay nadie que les enseñe a prepararse para la vejez por lo que cada uno es responsable de su propio proceso de envejecimiento, lo que implica aprender qué factores los ayudarán a mantenerse bien y seguir con sus vidas.
Uno tiene que decir «Cómo voy a ser cuándo viejo, qué voy a hacer». Yo creo que es lo mismo que el casamiento, no hay nadie que te enseñe a ser una persona casada.
3. Semántica de la reproducción
La segunda semántica identificada remite a la función social de la vejez en el marco de la producción y reproducción de la forma de vida, incorporando una lógica del dar y recibir entre generaciones.
Entrevista Nº1: Esta semántica no aparece de forma predominante en la entrevista, pero la “prolongación”, o reproducción de la propia vida, toma la forma de consejos para las nuevas generaciones. Estos consejos se entregan a través de diferentes formas discursivas y en su mayoría, apuntan a prepararlos para la vejez. Preparación que debe ocurrir con tiempo, acumulando recursos y estudiando, ya que vivirán más años que ellas en un mundo donde hay una alta expectativa sobre el éxito individual. Otros consejos, de menor ocurrencia, explicitan que se debe vivir la juventud aprovechándola al máximo, ya que “no hay nada más lindo que vivir”, pero vivir bien, lo cual sólo se lograría mediante una preparación activa para la vejez.
Entrevista Nº2: Esta semántica se puede evidenciar con claridad a lo largo de todo el discurso que despliegan los entrevistados, pues el poder “entregar” su experiencia a otros les resulta vital. Aquello conecta las experiencias que han acumulado a lo largo de su vida con un futuro que es posible. Aparece aquí la idea de hacerse responsable por las nuevas generaciones son, pues se asume que ellos fueron sus predecesores y modelos.
Están sobrando cosas que hay que entregarlas, está desesperada, la gente el adulto mayor está desesperado por entregar más cosas. Esa es la verdad.
Porque no hay respeto, somos mal mirados, muchas veces nos utilizan, entonces hay cosas que nos molestan. Debiéramos ser más mirados como personas que ya llevamos una cultura encima de nosotros, y que podemos entregar mucho más, y debieran de valorar nuestros años, porque tenemos muchas cosas que entregar, y a veces no podemos entregar lo que tenemos porque llegamos a un nivel nada más, de ese nivel no podemos pasar nosotros.
Entrevista Nº3: Una forma de reproducción que permite darle continuidad a la propia vida, pasa por estar bien con los familiares. En las entrevistadas está presente la idea de que “uno recibe el trato que da”, por lo que si se fue “buena persona” y se mantuvieron relaciones de cuidado con la familia, se recibirán de vuelta esos mismos tratos. Esto implica cierta reciprocidad esperada por parte de sus familiares más cercanos ya que, de la misma forma en que ellas cuidaron a sus hijos, estos deberán cuidar de ellas. Si alguien no entregó cariño, no se puede quejar por no recibirlo. En síntesis, dentro de la familia se imponen modelos que se tienden a reproducir, y cuya finalidad es habilitar las condiciones para ser cuidado durante la vejez.
Entrevista Nº4: Esta semántica aparece de forma predominante durante la entrevista a este grupo. La “prolongación” de la propia vida ocurre cuando experiencias acumuladas, y las relaciones que las han nutrido, son comunicadas a las nuevas generaciones y también a sus pares. La vejez se entiende como un periodo en el que se pueden hacer cosas en beneficio de los parientes y de las demás personas, aun cuando sean proyectos que, quienes los realicen, no sean capaz de finalizar. Los entrevistados tienen la conciencia de que son los miembros mayores de las comunidades los que crean los caminos por los cuales transitan las nuevas generaciones y, por ello, buscan activamente ocupar este lugar, que antes fue ocupado por sus padres y abuelos. Esta forma de perpetuarse, mencionan, debería ser facilitada por instancias gubernamentales que impulsaran su participación en la comunidad, favoreciendo así la producción de cierto tipo de legado
Nosotros debiéramos pensar que todo el tiempo vivido, que la gente con la que hemos participado, todas las experiencias que tenemos, reflejarlas cuando uno es de edad y podérsela traspasar a los que vienen detrás.
Entonces poder entregar eso, poder entregar un tiempo, porque si dios le ha dado a uno mucho, uno también tiene que devolver. Y devolverlo, porque es una satisfacción interior, decir «Chita, mira, yo a mi edad puedo tener canas, puedo tener ya fisuras en mi cara, pero si yo puedo tener energía para poderlo entregar, ¿por qué no?». Y eso es lo que otros adultos mayores hacen, poder atender a otras personas, o sea, devolver esos conocimientos que uno tiene, poderlos entregar a los demás. Y para mí esa parte social, para mí es fundamental.
Decir ésa persona, ésa persona, si este mundo todos dicen «Qué, estos viejos pa’ allá y pa’ acá», pero si por esos viejos este mundo está como está, porque esos viejos fueron los que tapizaron o embaldosaron este camino para que nosotros pasáramos. Esos viejos tienen un valor en la sociedad, y ese es el valor que no se reconoce.
VII. Aportes y proyecciones de la investigación
Plateamos primeramente la observación más general que, nos parece, se deriva con fuerza a partir de las entrevistas: El envejecer es planteado como una exterioridad. Por un lado, en todas las entrevistas la vejez es atribuida a otros, no es sentida como propia, o bien, es asumida como algo que es atribuido a uno por parte de otros, desde un afuera.
Por otro lado, en todas las entrevistas el envejecer es algo que acontece en el cuerpo, ocurre en la dimensión de la corporalidad, tanto del cuerpo directamente vivido como del cuerpo como relación al otro, como vivencia exterior (vivencia del otro).
En síntesis, estas dos caras del fenómeno vinculan el envejecer al otro social y la corporalidad, pero en la forma de una sorpresa o una ignorancia fundamental: en tres de las cuatro entrevistas esta exterioridad queda articulada en la experiencia de no darse cuenta del envejecer, del tomarlo a uno por sorpresa, del desconocimiento respecto de la propia condición de vejez.
Nos parece que esta experiencia del desconocimiento y del envejecer como una afectación mediada por la atribución del otro es crucial para comprender la organización de la subjetividad del envejecimiento, pues en ella se articulan de una manera significativa los tres ejes de indagación transdisciplinaria que hemos intencionado en los análisis. En primer lugar, respecto de la condición sociocultural de la experiencia biográfica, la exterioridad y el desconocimiento subjetivo del envejecimiento se manifiesta en una resistencia o malestar respecto de los discursos y etiquetas dominantes en la sociedad. Respecto del eje de la estructuración psíquica del sujeto del envejecimiento, esta tesis pone lo inconsciente en el centro de la pregunta por la vejez y la experiencia íntima del envejecimiento. En tercer lugar, y por último, la relación entre subjetividad y salud es compleja: por un lado el mantenimiento de la salud aparece como un factor positivo para la prolongación de la vida, que es la principal concepción del envejecer que emerge de las entrevistas, pero por otro lado las tecnologías biomédicas aparecen como artificios impuestos desde afuera, por la sociedad tecnologizada.
El envejecimiento vivido como una exterioridad tiene un pivote central en el discurso de los entrevistados: su relación discursiva con lo infantil. En efecto, destaca el discurso acerca de la resistencia de los hablantes mayores a su homologación al infante, toda vez que lo infantil es abordado de un modo degradado, es decir, un mal-decir sobre lo infantil en los mayores. En otras palabras, el habla, en este discurso, resalta el fácil y sutil deslizamiento de la palabra, en primer término, hacia el lugar de lo infantil en la modernidad y tres modalidades básicas de su degradación social: el capricho, la incontinencia y la dependencia. El capricho como una reducción del deseo, la incontinencia (física y emocional) entendida como descontrol y pérdida de voluntad, y la dependencia como una degradación del vínculo, de la necesidad de otros y de la interdependencia.
Los resultados y análisis de la investigación muestran las sombras de este discurso sobre los mayores, pero también su reverso. En efecto, respecto del deseo, las personas mayores enuncian la imposibilidad de situar externamente la verdad inequívoca de éste, por eso, un dispositivo de la palabra, como un grupo de investigación, abre la partida al deseo y permite ofrecer el lugar para tomar la palabra. Una pregunta es consecuencia directa: ¿Las políticas públicas, las prácticas profesionales médicas, comunitarias y afines, la investigación, entre otros campos de intercambio con personas mayores, están ofreciendo ese lugar de escucha para la puesta en escena de la posibilidad de decir algo respecto del propio deseo? Cuando ello no ocurre el terreno del capricho y la obstinación, como acciones reiterativas e insistentes, cobran su lugar y son leídas en clave de molestia por el otro.
En relación a la incontinencia, los “viejos” del discurso degradador son situados en la impotencia del control físico y emocional. De este modo, se pone en serie la metáfora de la incontinencia del control de esfínteres con el afecto a flor de piel, la hipersensibilidad emocional y la respuesta emocional directa e inmediata, pérdidas de control y de moderación. Los hablantes ubican el efecto benéfico del acceso y experiencia de las emociones, toda una ganancia que devela la relación diversa del sujeto con el inconsciente, donde el efecto de cierta caída de la represión en algunos no produce otra cosa que un efecto de satisfacción. En este sentido, el ideal de templanza, moderación, control de impulsos y emociones, en suma, de autonomía respecto de los afectos opera desde una lógica moderna de sujeto, vale decir, del individuo que se domina a sí mismo.
La dependencia, especialmente articulada en torno a los retornos del declive de algunos rasgos de la corporalidad, es mencionada en un modo degradado. Depender es pender de un otro sin poder ejercer un mínimo de poder, de saber, de localizarse como sujetos ante un discurso que los domina. Es el reverso de la autonomía entendida como sin el otro, deja al adulto mayor y a todo aquel que hable desde la dependencia en un lugar de objeto de desecho, y de todo aquello que evoque ese lugar innombrable que se homologa a la enfermedad corruptible del cuerpo y a la muerte. En efecto, cuando emerge la figura de la enfermedad que perturba al otro y la muerte inminente o cualquier otra fórmula de dependencia total, dirigirse a la muerte parece el paso más evidente. Esta vertiente discursiva es la más compleja y es la que genera más angustia, pero al mismo tiempo, genera mayor determinación: ocupar ese lugar y buscar salir de él constituye un antes y un después, una línea de detención en la prolongación de la vida.
Estas observaciones constituyen un aporte toda vez que invitan a pensar en las perspectivas para el cuidado de sí, de los mayores y en el cuidado desde otros. En términos de esta investigación, la noción de cuidado implica considerar la potencia, uso e impacto de los discursos tanto desde el Estado como desde aquellos lugares que busquen interactuar con adultos mayores. Algunas de estas consideraciones:
- Sobre la degradación: si los mayores se sienten degradados al ser tratados como “viejos”, la lectura fácil sería decir que no lo han asumido. El problema de “empujar a asumir” es nuevamente empujar a definir desde otro lo bueno y lo malo. Este punto es un llamado de alerta a los diseñadores y ejecutores de políticas, instituciones de caridad e incluso de la investigación, a estar atentos y operar en modo prudente, incluyendo la escucha como clave de inclusión en el campo social.
- Sobre los afectos y emociones: en términos generales, el estudio evidencia la relevancia y pertenencia de dejar un lugar de enigma al deseo de los mayores y evitar sobre interpretar, desde la teoría, o desde las necesidades definidas por el otro social o político público. En el terreno de la afectividad se aprecia una ganancia que reclama un lugar.
- Una reinterpretación del don: la semántica de la reproducción implica realizar una transmisión, un desplazamiento hacia otros en términos intergeneracionales. Dejar algo a otros indica una lógica del don que no puede ser interpretada ex ante por otros. Un error de definición del don desde la exterioridad sería suponer qué efectivamente se debería transmitir y heredar. La lógica del don es tan variada y diversa que sólo se puede declinar en el caso a caso.
- Sobre las políticas de las edades de vida y los discursos sobre la infancia: la degradación de lo infantil emerge en los discursos de resistencia de los mayores que participaron en la investigación. En efecto, está el temor a ser homologados en ese lugar, del infans, del sin voz. La conjunción infancia vejez sólo se pude develar al des-cubrir que es el “adulto maduro completo, integrado y con voz” quien queda velado en el habla, invisibilizado en términos de poder ejecutante. Si los mayores describen que la vejez les llega desde afuera, tocando la falta y la imposibilidad quiere decir que estas últimas están recubiertas en el adulto medio. Adicionalmente, es perentorio revisar el lugar que la infancia ocupa en términos de vía privilegiada para la degradación y de des-responsabilización del sujeto de la palabra.
VIII. Bibliografía
Baltes, P. (1987). Theoretical propositions of life-span developmental psychology: On the dynamics between growth and decline. Developmental Psychology, 23(5), 611-626.
Baltes, P. B. (1993). The aging mind: potential and limits. The Gerontologist, 33(5), 580–594.
Blanchflower, DG and Oswald AJ (2008) Is well-being U-shaped over the life cycle?, Social Science & Medicine 66, pp 1733-1749
Charles, ST and Carstensen LL.(2009) Social and Emotional Aging. Annu. Rev. Psychol. 61:383–409
Diersch, N., Cross, E. S., Stadler, W., Schütz-Bosbach, S., & Rieger, M. (2012). Representing others’ actions: the role of expertise in the aging mind. Psychological research, 76(4), 525–541.
Featherstone, M., Hepworth, M. (2005). Images of Ageing: Cultural Representations of Later Life. In Malcolm Lewis Johnson, Vern L. Bengtson, Peter G. Coleman, T. B. L. Kirkwood (Eds.). The Cambridge Handbook Of Age And Ageing (pp. 354-362). Cambridge: Cambridge University Press.
Grady C. (2012) The cognitive neuroscience of ageing. Nat Rev Neurosci.13 (7): 491-505
Haye, A. & Larrain, A. (2011). What is an utterance? En E. Aveling, I. Kadianaki, M. Märtsin, B. Tyler, B. Wagoner, & L. Whittaker (Eds.) Dialogicality in Focus: Challenges to Theory, Method and Application (pp. 33–52). Londres: Nova Science Publishers.
Herrera, M. S., Barros, C., and Fernández, B. (2011). Predictors of Quality of Life in Old Age: A Multivariate Study in Chile. Journal of Population Ageing, 4(3), 121-139
Hess, T. M., & Auman, C. (2001). Aging and social expertise: the impact of trait-diagnostic information on impressions of others. Psychology and aging, 16(3), 497–510.
Hohman TJ, Beason-Held LL, Lamar M, Resnick SM. (2011) Subjective cognitive complaints and longitudinal changes in memory and brain function. Neuropsychology 25(1): 125-30
Larrain, A. & Haye, A. (2012). Discursive analysis of experience: alterity, positioning and tension. Discourse & Society, 23(5), 596–601. DOI: 10.1177/0957926512455882
Mather M, Carstensen LL. (2005) Aging and motivated cognition: the positivity effect in attention and memory. Trends Cogn Sci. 9(10): 496-502
Muñoz, J. (2002) Psicología del envejecimiento. Madrid: Pirámide
Rowe, J. W., and Kahn, R. L. (1997). Successful aging. The Gerontologist, 37, 433-440.
Zarebski, G. (2005) Hacia un buen envejecer. Buenos Aires: Universidad Maimónides.