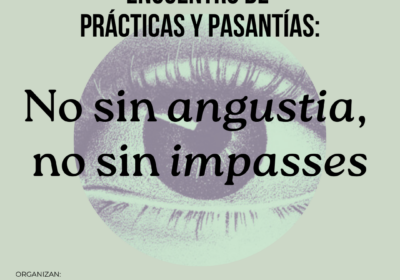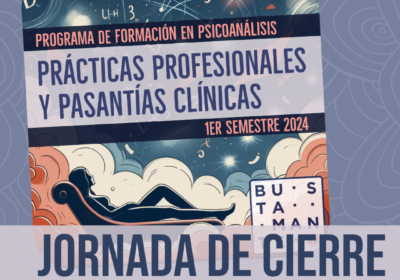por Antonio Troncoso Véliz
Psicólogo (UDP) en Pasantía (2024)

Si el dispositivo analítico es una práctica terapéutica y una especie de contrato que se establece entre analista y analizante, es imprescindible desde el primer momento tener conocimiento de las reglas que enmarcan esta experiencia. Más allá de la diversidad teórica, el acuerdo básico, implícito y transversal sigue siendo el encuadre (Vainer, 2009); la imagen del paciente que asocia y del analista que escucha e interviene, continúa siendo prototípica. Considerado como el conjunto de normas que estructuran las condiciones espaciales, temporales y de roles que se juegan en el proceso terapéutico, podríamos afirmar, de hecho, que no existe proceso clínico-analítico sin su respectivo encuadre (Aguilera, 2023).
A partir de lo anterior, el presente escrito busca, por un lado, ilustrar mediante situaciones clínicas (tanto en sus aciertos como errores), algunos aspectos (del espacio, honorarios y de roles) que conforman al encuadre como un marco que permite la emergencia, lectura e interpretación de fenómenos del inconsciente. Por otra parte, se busca enfatizar la idea fundamental de que es responsabilidad del analista sostener y maniobrar (cuando se requiere) “las reglas de este juego”, en vista de favorecer mejores las condiciones para el despliegue subjetivo.
Respecto a las condiciones espaciales, esto es, que el proceso tenga lugar en un espacio donde la seguridad, privacidad y confidencialidad del paciente se vean resguardadas, lo primero que conviene señalar es que el actual contexto telemático propicia situaciones que desafían estas condiciones. No fueron pocos los pacientes que, sin previo aviso, se conectaron a sesión desde espacios públicos. Si en un primer momento consideraba como transgresiones este tipo de conductas, y que era algo obvio y sabido por los pacientes tener la sesión en un lugar privado, se tornó evidente para mí la necesidad de insistir y explicitar con anticipación un aspecto que es implícito e inherente de la clínica presencial. Es decir, emerge un aspecto del encuadre que debe traducirse de un contexto a otro.
Sin embargo, otro tipo de transgresiones respecto al espacio adquieren un carácter fundamental por su relación directa con el caso clínico: Ángela, mujer de 25 años que vive con su madre, llega a su primera sesión problematizando la reciente ruptura de una relación de pareja caracterizada por la violencia. Al poco andar, se revela que la violencia de su entorno familiar, especialmente por parte de su madre, ha configurado un modo particular de relacionarse: amor y maltrato están entremezclados. Durante las primeras sesiones, y a propósito de su “dificultad para poner límites”, se percibe de fondo a su madre irrumpiendo en la habitación y gritando a lo lejos en repetidas oportunidades. Al señalar yo que la madre ha entrado en escena, Ángela menciona estar acostumbrada a esta presencia “intrusiva”, cuyas conductas están plenamente justificadas: “es que se preocupa por mí, es chapada a la antigua, es de otra generación, etc…”. Al problematizar con Ángela esta situación (en tanto transgresión de la privacidad) y no dejarla pasar desapercibida, se dio un paso importante para hablar y tensionar este vínculo primario e indiferenciado, vínculo que no sólo padece sino que alienta “sacrificándose a sí misma” por asegurarle la presencia total del Otro y que, por lo mismo, ha buscado replicar en sus vínculos amorosos de manera inconsciente.
Respecto a los honorarios, más allá de representar el intercambio de dinero por la prestación de un servicio, es un aspecto que se inscribe en la economía pulsional y puede, por tanto, arrojar luces del caso clínico particular. En tanto negociación, es un aspecto que confronta tanto al profesional con la valoración de su tiempo y trabajo, como al paciente respecto a la importancia y compromiso con el espacio. Una negociación poco clara o ambigua puede dar lugar a ciertos impasses: Jano, paciente de 28 años, contador auditor, llega a su primera sesión aquejado por “arranques” de ira y con una demanda clara: “necesito herramientas concretas para controlar mi enojo… Asistí antes con un psicólogo, pero lo único que hice fue hablar”. En lo que sigue, se vislumbra de a poco que ésta rabia se enlaza con los recuerdos de un padre autoritario y exigente, con un accidente automovilístico reciente y con una necesidad excesiva de control sobre sí, refiriendo por ejemplo sentirse “secuestrado, controlado, gobernado” por su rabia. Se define, además, como alguien competitivo y bueno para los negocios: “siempre busco ganar y ser el mejor, sobre todo en el trabajo, no estoy ni ahí con perder”.
A partir de una omisión de mi parte, que consistió en no llegar a un acuerdo del pago en sesión sino autorizar que fuese Jano quién decidiera el monto, éste termina pagando un tercio de lo propuesto por mí, cantidad que no se condice con su situación económica, pero sí con una inversión mínima. Puedo hipotetizar, en retrospectiva, que en este punto se determina (en parte, claro está) la dinámica de las siguientes sesiones: Si Jano entrega poco económicamente también entrega pocos contenidos, asociaciones y recuerdos, contesta con monosílabos, no parece colaborar y da la impresión de estar atrincherado bajo una apariencia hermética. En algún punto del proceso, y en vistas de generar mayor implicación con el proceso o remover su posición, planteo un aumento del arancel, posibilidad que él mismo consideró desde un inicio. Sin embargo, esta propuesta provoca su deserción del tratamiento, “no me conviene, prefiero continuar con alguien más”. No estaba dispuesto a perder más de lo que estaba entregando, y esto puedo relacionarlo con algunos contenidos hablados en sesión: el dinero había sido para Jano un medio para conservar sus propios límites. A raíz de una crisis económica en su hogar en plena adolescencia, decide, a partir de ese momento, buscar el modo de independizarse económicamente como un modo de cortar su dependencia con los demás, “mientras tenga el dinero suficiente no necesito de nadie, yo estoy primero”.
Respecto al caso anterior, también es interesante observar cómo los aspectos transferenciales que el encuadre propicia, pueden determinar una dinámica compleja en términos resistenciales. En primer lugar, con Jano se produjo una inversión en los roles: en lugar de ser él quien siguiera la regla de la asociación libre y trabajar, termino siendo yo quien trabaja hasta el agotamiento formulando preguntas para hacerlo hablar. En segundo lugar, y a partir de un impasse transferencial en el cual Jano me expresa molesto “siento que no nos estamos entendiendo”, caigo en cuenta que con el semblante serio y neutro mantenido hasta el momento, he caído en un lugar que favorece la transferencia negativa pues, al igual que su figura paterna desvalorizada, tampoco he mostrado particular alegría o interés por los logros que Jano cuenta en sesión. Él mismo había manifestado respecto al padre unos momentos antes: “con esa actitud ni ganas me dan de contarle lo que me pasa”.
A partir de lo anterior se desprende que, en cuánto a los roles del dispositivo, es importante que el analista se adapte estratégicamente frente a cada analizante para facilitar la asociación libre y la transferencia positiva. Es decir, el analista debe ser distinto para cada paciente. Si hasta ese momento la misma actitud me había facilitado el trabajo con el resto de analizantes, con Jano pareció importante cambiar el semblante, utilizar el humor como recurso, no hacerlo sentir obligado o controlado por mí y, en definitiva, correrme de ese lugar asociado al padre.
Para finalizar, me parece importante enfatizar que el psicoanálisis, como práctica situada contextualmente, es un trabajo vivo y en movimiento, cuya técnica requiere de la elasticidad necesaria para favorecer el trabajo con cada analizante y sus particularidades. Quienes ejercemos esta posición de analistas tenemos la responsabilidad de cuestionar y problematizar continuamente tanto los fundamentos teóricos como la técnica con la cual trabajamos. Considerar al encuadre como un conjunto de normas y reglas rígidas para todos los casos y válida para toda ocasión, parece un criterio que pasa por alto los cambios sociales, culturales, económicos y subjetivos propios de cada época. Y en este sentido, el trabajo con arancel diferencial, es decir, el pago acorde a las condiciones de clase social de cada sujeto, me parece que es una manera de adaptación a los nuevos tiempos, de avanzar en el terreno de la accesibilidad del tratamiento y dar muestras del compromiso social-político y la democratización de una disciplina, que es alternativa y contrasta con los modelos hegemónicos de la salud pública estatal.
Bibliografía
Aguilera Hunt, R. (2023, agosto 30). Fundamentos del encuadre psicoanalítico [Video]. YouTube. Recuperado de: https://youtu.be/5Gsg6f6l1u0?si=W7Hh9yOE1uEa7kwG
Vainer, A. (2009, agosto). Del encuadre de Procusto a los dispositivos psicoanalíticos. Topia, 56, 19. Recuperado de: https://www.topia.com.ar/articulos/del-encuadre-procusto-dispositivos-psicoanal%C3%ADticos
Troncoso Véliz, A. (2024, agosto 3). El encuadre analítico: márgenes que posibilitan lo inconsciente. En Jornada de Cierre del Programa de Formación en Psicoanálisis de Bustamante 72 (1er semestre 2024). Café Literario Bustamante, Providencia, Santiago de Chile.