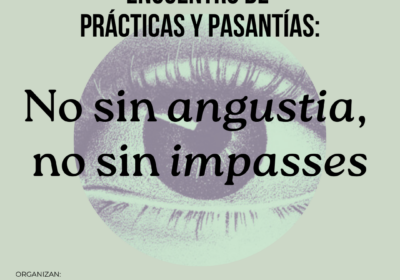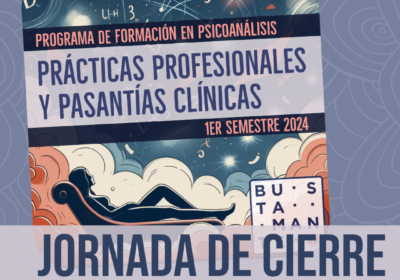por Sebastián Astorga Ariztía
Psicólogo (UDP) en Pasantía (2023)

En este semestre de práctica clínica, supervisiones y diálogo con colegas en formación se ha repetido como motivo de impasse, tal vez con la mayor insistencia, el de quedarse estancado en la relación imaginaria, de yo a yo, con el paciente. Anoto “estancado”, y es la sensación de que algo no avanza, algo que suponemos dispuesto a hacerlo, y que es a la vez el deseo principal del analista: que algo se movilice. ¿Qué es ese algo? ¿Qué es aquello que interrumpe el movimiento? ¿Cómo afectan las expectativas de uno en el curso de la terapia?
Tengo una paciente que tiene respuesta para todo, que va a psiquiatras y neurólogos, que tiene nombre para cada una de sus dolencias, que me pidió atenderse cada dos semanas por que sentía que era mejor así. Al hacerle preguntas, pronto las responde con claridad científica, y cierra la posibilidad de discurrir, mi repertorio de preguntas comienza a acabarse y me preocupo, me siento en falta.
En su exposición del caso Dora, Freud ocupa una linda metáfora para entender el relato de la historia personal y de la enfermedad, la de un curso de agua que se ve obstaculizado por piedras y bancos de arena. Donde el agua se apoza, se estanca, es posible la podredumbre, la enfermedad. Y el trabajo del analista se imagina como el de un caminante que interviene la disposición de los obstáculos para que el agua corra.
Percibimos recurrentemente que el paciente obtura su discurso, que no para de hablar llenando todos los espacios, pero sin decir, al parecer, nada relevante, nada significativo (“palabra vacía”, según Lacan); que habla de lo que pasó en la semana como una sumatoria superficial de hechos; que repite la queja pero sin elaboración; que cuenta su historia como un guion memorizado; que pregunta por tips y consejos para mejorar, para superar la ansiedad, la angustia o la pena. ¿Cómo intervenir ahí, donde parece no haber fisuras? ¿Cómo evitar la demanda del paciente por un yo semejante?
Nosotros buscamos que el paciente hable, que asocie libremente, que el agua estancada corra. Pero muchas veces no encontramos las piedras correctas para mover, no identificamos las hebras del inconsciente, que aparezca una “palabra plena”, y si creemos dar en el clavo, muchas veces se presenta como un espejismo, o la hebra se nos pierde en la maraña del discurso que torna a cerrarse en sí mismo.
Entrenar el oído, me digo. La atención libre y flotante (Freud). Aprender a disponerse sin memoria y sin deseo (Bion). Promover la rememoración hacia el pasado, hacia la novela familiar, como un lugar más seguro para la asociación libre, me digo y ejercito. Si miro con perspectiva, algo se mueve en el curso de los días, el paciente vuelve, busca hablar, sabe que hay un efecto. Pero el impasse retorna para mí como analista –incluso con pacientes donde las cosas parecen andar bien–, no encuentro la hebra, las piedras que podrían movilizar el curso del agua, la puntuación o interpretación justa, y lo que es peor, ante la dificultad y ansiedad de encontrar un camino, de ver más claro, de producir un efecto, yo mismo me veo haciendo eco del yo del paciente, preguntando lo obvio, actuando a veces el lugar que ellos me piden, de consejero, de organizador del discurso, buscando redondear la sesión al no encontrar un punto donde escandir, sintiendo yo mismo la incomodidad de estar haciendo algo impostado y erróneo, y en el acto mismo de ocupar ese lugar me doy cuenta de su inutilidad y a veces incluso de su ridiculez. El paciente, en el fondo, pide otra cosa.
Astorga-Ariztía, S. (2023, julio 24). De flujos y estancos —notas sobre el impasse. 2ª Jornada de Articulación Téorico-Clínica: (Im)posibilidades en la Clínica Psicoanalítica [Bustamante 72 – Mujer y Palabra], Hotel Magnolia, Santiago de Chile.